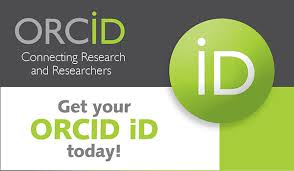![]()
Erradicar el narcotráfico: dialéctica del poder y la sociedad de consumo
Eradicing drug trafficking: dialectics of power and the consumer society
Erradicar o narcotráfico: dialética do poder e da sociedade de consumo
Luis Fernando Cedeńo-Astudillo I
https://orcid.org/0000-0002-3513-2746
Correspondencia: cluis@umet.edu.ec
Ciencias técnicas aplicadas
Artículo de investigación
*Recibido: 05 de julio de 2020 *Aceptado: 20 de agosto 2020 * Publicado: 20 de septiembre de 2020
I. Máster en Política candidato a Doctor (PhD) en Ciencias Jurídicas Universidad de Málaga, Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal, Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Docente Investigador en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Guayaquil, Ecuador
Resumen
En este artículo se disertará la correlación filosófica entre el gobierno y el narco, donde la intervención política proporciona inmunidad a los capos de la droga que se ven como cuestionadores del poder y no como rivales. A través de una investigación hermenéutica y documental, se detecta que la capacidad del narcotráfico para regular la sociedad es la respuesta al monopolio coercitivo que originalmente se reservaba para el gobierno. Sin embargo, las conclusiones nos revelan la existencia de un grupo no tomado en cuenta en la política pública: los desplazados o "parias" de la guerra contra las drogas.
Palabras clave: Narcotráfico; cultura; sociedad; Foucault; parias
Abstract
This article will discuss the philosophical correlation between the government and the drug trafficker, where political intervention provides immunity to drug lords who see themselves as questioners of power and not as rivals. Through a hermeneutical a documentary investigation, it is detected that the capacity of drug trafficking to regulate society is the response to the coercive monopoly that was originally reserved for the government. However, the conclusions reveal to us the existence of a group not taken into account in public policy: the displaced or "pariahs" of the war on drugs.
Keywords: Drugs; culture; society; Foucault; outcasts
Resumo
Este artigo discutirá a correlaçăo filosófica entre o governo e o narcotráfico, onde a intervençăo política fornece imunidade aos traficantes que se veem como questionadores do poder e năo como rivais. Por meio de uma investigaçăo hermenęutica e documental, detecta-se que a capacidade do narcotráfico de regular a sociedade é a resposta ao monopólio coercitivo originalmente reservado ao governo. No entanto, as conclusőes revelam a existęncia de um grupo năo levado em consideraçăo nas políticas públicas: os deslocados ou "párias" da guerra ŕs drogas.
Palavras chave: Tráfico de drogas; cultura; sociedade; Foucault; párias
Introducción
El narcotráfico es la manifestación ilimitada de un capitalismo agresivo. La fuerza de trabajo que compone toda la cadena de producción y exportación de drogas, es una relación donde el campesino que cultiva la hoja de la coca, vende su fuerza de trabajo al seńor capitalista (gran capo) porque no cuenta con los medios de producción para instalar su propio laboratorio, ni con las oportunidades sociales suficientes para dedicarse a tareas menos peligrosas. Considerando entonces que el capitalista compra la fuerza de trabajo, él es el nuevo dueńo. A partir de ahí, el capo controla el capital variable (costo de producción por kilo, sobornos en la frontera, transportación, etc.,) y cómo se dirige la fuerza de trabajo en la medida que el agricultor no diferencia lo lícito de lo ilegal en su jornada diaria. El capitalismo como sistema económico prescribe que el único propósito de la fuerza de trabajo es generar ganancias para el dueńo de los medios de producción, y que el valor generado por el obrero no se ve reflejado ni en su salario, ni en su próximo nivel de vida. En el narcotráfico la relación trabajador-patrono es exactamente igual. Las condiciones insalubres en los plantíos de coca, marihuana y amapola, más el riesgo permanente de ataques por parte de la fuerza pública, no compensa en absoluto las irrisorias cantidades que cobran los jornaleros por cada kilo de alcaloide producido. Aunque el campesino acepta forzosamente las condiciones de trabajo impuestas por el poder local, prefiere estar esclavizado y arraigado en familia antes que perecer por la falta de alimentos. De hecho, el narcotráfico se vuelve para él una evasión a la miseria extrema y le otorga un utópico sentido de autonomía, porque al menos conoce la utilidad que tiene su fuerza de trabajo para los barones de la droga. Incluso, apegándonos a paradigmas romántico sobre la cuestionada nobleza de ciertos narcotraficantes, la lealtad (que se vuelve un agregado a su fuerza de trabajo) podría permitirle convivir en un aparente estado de bienestar, pues personajes como el Chapo, no solo compran la fuerza de trabajo, sino la simpatía de los más desprotegidos, dotándolos de escuelas rurales medicinas y servicios básicos.
Para el campesino que trabaja en los cultivos del gran capo, la incapacidad de verse a sí mismo como dueńo de objetivos y metas en su vida, otorga diferentes perspectivas de acuerdo a las dinámicas socioeconómicas y laborales que hallan justificación en la respuesta social. La condición enajenada del capitalismo referente al tráfico de drogas, determina que el campesino encuentra una identidad incompleta, o peor aún, abandona la suya para adquirir una identidad superflua; deja de verse como un agricultor para identificarse como trabajador de un cártel de drogas, aunque realmente no lo sea. La pobreza atrae cada vez más campesinos en la producción de marihuana, hoja de cocaína y amapola. Poco después, no es de extrańarse que permanezcan atrapados en toda la cadena producción y el tráfico de drogas, ejecutado por las mafias nacionales e internacionales con la complicidad del estado. El dinero, el poder y la violencia han permitido a estas organizaciones convertirse en poderosos actores sociales y políticos, y tomar el control total de vida de los individuos afectados por este fenómeno, pues, la capacidad de ejercer el poder social, económico y coercitivo con impunidad es inexplicable, a no ser que se acepte la complicidad directa o indirecta del alto gobierno, tanto a nivel municipal como local. (Zabaleta, 2018)
Las conexiones temáticas entre la delincuencia, la violencia y la gobernabilidad tratan de contextualizar un enfoque histórico que se refiere a la simultaneidad de un estado fallido y un narcoestado. México, por ejemplo, mantiene una economía derivada de uno de los más prominentes tratados de libre comercio del mundo; tiene una industria turística mundialmente conocida, y un modernizado sistema electoral que ha ganado reconocimiento. Las drogas ilícitas y las actividades delictivas parecen profundamente arraigadas en la sociedad. Las relaciones sociales y las economías locales y regionales, juegan un papel fundamental en las decisiones de gobierno, dado que el nexo del narco-gobierno se convierte en un orden formal respaldado por la norma. Esto permite el avance de las actividades criminales dentro de las jerarquías políticas, las relaciones de poder generadas por el narcotráfico se vuelven cada vez más amplias. (Solis González, 2013)
Durante décadas los acuerdos entre el tráfico de drogas y los agentes estatales fueron incorporados en las redes y familiares y los propios sistemas de gobierno. Sin embargo, la reproducción de estos acuerdos fue condicionado por fuerzas fuera de su alcance. La represión de las organizaciones de la droga y su eventual fragmentación abren oportunidades para los nuevos cárteles de droga que buscan penetrar poco a poco en el negocio y tomar el control del tráfico de drogas procesadas y sintéticas. Por ejemplo, aunque el narcotráfico mantiene un combate frontal de los ańos 70, en la década de 1980 el mercado de cocaína en Estados Unidos explotó sin límites. Se ha estimado que la cantidad de cocaína que se consume en los EE. UU (y que ingresa a través de México) aumentó de un 20% en 1984 a un 80% en el siglo XX. La cocaína eleva masivamente los intereses económicos de los estados exportadores, ya que vierte incontables cantidades de dinero en el sector bancario. Pero el comercio de la cocaína también abastece la industria del medicamento, la cosecha de otros productos (que requieren organización diferente) y, por consiguiente, la adquisición de tierras y nuevas maquinarias también mueven la economía local. En otras palabras, el tráfico de drogas colabora en el crecimiento de la renta nacional como si fuera cualquier mercancía legalizada. (Valdés, 2013)
Desarrollo
Narcotráfico: una dialéctica de poder y resistencia
Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. El problema del narco envuelve a millones. żCómo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
(Ismael el mayo Zambada, histórico narcotraficante mexicano, durante una entrevista con Julio Scherer para el semanario Proceso. 3 de abril del 2010)
Ante el vacío que dejaron los cárteles colombianos en los ańos 90, México se había convertido en un elemento clave para la economía internacional que genera el tráfico de drogas, lo que aumentó enormemente la agitación política y financiero del propio gobierno. Mientras que el gobierno municipal buscaba subvenciones a través de los cultivos y las bodegas almacenadoras de cocaína Colombia, las fuerzas federales buscaban nuevos socios de poder. Esto ocurrió precisamente en medio de los cambios propiciados por las reformas neoliberales, la privatización y liberalización del comercio, que profundizó la vulnerabilidad de muchos mexicanos que, si bien ya estaban en una situación de riesgo, pasaron a ubicarse en los grupos de extrema condición social. Este fue el escenario aprovechado por el narcotráfico: una nueva generación de líderes criminales, ejercieron su creciente influencia en las sociedades locales y regionales para envestirse de legitimidad ayudando con dinero y trabajo a los sectores desfavorecidos. A partir aquí, los narcotraficantes ya no son vistos como agentes criminales, sino como salvadores del pueblo (Hernández, 2010).
Un factor clave corresponde a la necesidad de los narcotraficantes por tejer nuevos sistemas de gobierno a través de políticas sociales (lo cual les permite disfrutar de legitimidad) el poder gubernamental está más convencido que la legalización de las drogas es la solución ante tanta violencia. Sin embargo, los poderes reguladores y superpuestos a la soberanía, mantienen su conveniencia en la ilegalidad del consumo. El poder requiere un enemigo a quien atacar, y ese es precisamente el narcotráfico. En zonas donde las superpotencias no han encontrado excusa para iniciar una guerra en pro de la libertad, han visto a los grupos criminales como los nuevos enemigos. Cual pretexto validado por las coaliciones internacionales, los cárteles son blancos perfectos para justificar intervenciones militares que pongan en riesgo las pretensiones soberanas.
A medida que el tráfico de drogas gana más impulso por su propia guerra, la competencia entre ellos se ha intensificado. A la par del crecimiento de la nueva empresa de las drogas, el coyoterismo, la corrupción, terrorismo, el tráfico de armas y la trata de personas, son otros productos ofrecidos por el sistema criminal. En otras palabras, se dio lugar a la interrupción de las economías ilícitas gestionadas localmente, para incrustarse en una vasta red de negocios internacionales. (Hernández, 2010)
Pero, aunque esto representa solo una muestra de las varias décadas que el narcotráfico ha irrumpido en la sociedad civil, sus estrategias discursivas para transmitir mensajes cumplen funciones semióticas para explicar la llamada cultura de la violencia. El narcotráfico, aunque nació dentro de un contexto neoliberal y muchas veces recae su importancia sobre los flujos económicos, no debemos obviar los paralelismos entre los métodos punitivos analizados por Foucault en Vigilar y Castigar, y las violentas actuaciones que los cárteles de droga publicitan a manera de prevención general. Por ejemplo, Foucault describe cómo la participación pública en la tortura y la ejecución una vez giraba en torno a la literatura criminal, centrada en las últimas palabras del convicto. Los cárteles de drogas utilizan estos mismos argumentos para exhibir públicamente los actos de tortura y sometimiento de sus enemigos. El uso performativo del dolor, la intimidación y la brutalidad para asustar al público y paralizar su voluntad de actuar contra el delito en la vida cotidiana, no hace otra que reconocer a las organizaciones criminales como figuras autorizadas más legítimas que las fuerzas estatales. A medida que los cárteles buscan reemplazar la soberanía del estado con sus propios medios coercitivos, transmiten su mensaje de control social al público a través de diversos medios, incluyendo la viralización de videos, colgamiento de cadáveres o la exhibición de cabezas en lugares públicos. Incluso, aprovechan su capital económico para diseńar insignias, eslóganes, producciones musicales y cualquier otro medio para visibilizarse. Este representa el discurso como instrumento y efecto de poder referido por Foucault, dado que esta clase de mensajes son elementos tácticos que generan una relación de fuerza. Como en cada sociedad, la narco cultura produce un discurso que al mismo tiempo es controlado, organizado y distribuido.
Dentro del crimen organizado, la relación poder/conocimiento y su hegemonía como una categoría supra estructural, se explican a partir de la teoría social que contribuye al importante cuestionamiento sobre si el hombre combate o genera delito. Sin duda, esto causa fascinación en los defensores del pensamiento foucaultiano, porque el narcotráfico propone de forma convincente que ninguno de nosotros puede salir de sus relaciones de poder, y nadie está completamente exento de sus lazos; nadie sabe, si al visitar casinos, cadenas hoteleras, u otros centros de diversión nocturna, estamos coadyuvando a la economía de un imperio que simula ser la réplica del sistema burocrático. Sumado a esto, la seducción del impacto cultural, actúa una oscura pantomima de cómo el narcotráfico nos hace cómplices de sus placeres. Si al principio, la primera opción del narcotráfico era seducir únicamente a los consumidores de droga, ahora su mercado abarca la compra de simpatías a través de una cultura de entretenimiento. La exageración de hazańas y la enervación de crímenes como si fueran proezas, provocan que la gente se sienta más tranquila conviviendo con un narcotraficante que con un femicida.
El espectáculo en su generalidad es una inversión concreta de la vida y, lo cual vuelve a la realidad algo en lo que no participamos directamente (Debord, 1967). La narcocultura, es un espectáculo de poder formado por imágenes inacabadas a través de lo mainstream, donde dejamos ser meros observadores de la escena y nos volvemos participantes indirectos. Esa nueva realidad social que representa el narcotráfico, son el surgimiento de una vida paralela que el poder pretende activarnos, pues, mientras existan más personas seducidas por el espectáculo glorificado de la narcocultura, dentro las sociedades existen más delincuentes potenciales que tarde o temprano serán el blanco perfecto para el entrenamiento sanguinario de la fuerza pública. Pero, no debemos ignorar que la filosofía platónica sostiene que no siempre las imágenes pueden ser reales, porque siempre contienen una mentira en la medida en que nunca muestran completamente la realidad que representan.
Si bien uno podría asociar correctamente a los carteles de la droga como una demostración del mal radical, lo que está en juego no es un esfuerzo por caracterizar sus métodos de castigo, sino las relaciones de poder que tejen para perpetuarse en la sociedad y simbólicamente desafiar al Estado. En este sentido, en lugar de ser meras exhibiciones de monstruosidad, estas prácticas tienen un propósito regulatorio como parte de un sistema más amplio de control social. Realizar estas funciones permite a los cárteles de droga comunicar más fácilmente su mensaje, pero ninguna estrategia discursiva tiene más acción la propia exhibición pública de su poder. Antes, las ejecuciones o muertes ligadas con el narcotráfico solían mantenerse fuera de los centros de atención; ahora, el anuncio de las muertes y las famosas narcomantas invaden el espacio público. Los cadáveres de los torturados representan la máxima expresión de la soberanía biopolítica en el mundo del narcotráfico: el poder y la capacidad para decidir quién puede vivir y quién debe morir. Además, el aspecto performativo de estas ejecuciones asegura que su atrocidad siga siendo un recuerdo palpable en la conciencia ciudadana. Pero, aunque los cárteles de droga son más conocidos por su violencia, sus métodos de control social son psicológicamente más efectivos, porque el poder físico en sí es inoficioso. Sin la subordinación moral del individuo, lo único que quedaría es el poder de coaccionar a través de la muerte, y el narcotráfico necesita ciudadanos vivos de quienes servirse y a quienes servir. De acuerdo con esta fórmula, los cárteles de droga construyen su propia soberanía dentro de las escuelas, negocios locales (aun sin el propósito de lavar dinero), proporcionando programas de salud y bienestar social para encontrar el sustento que legitime su poder. Esta reverencia, es innegablemente soportada por la romantización de la cultura narco, dada la relación que los cárteles establecen con el público, la cual representa un espacio mucho más extenso que la mera expresión cultural. Entonces, la identidad del narco penetra gradualmente el ámbito de la soberanía que antes era reservada solo para los actores estatales. Así como la existencia de cualquier estado mantiene su base en la monopolización de la violencia y la capacidad para forzar su aprobación ciudadana, el narco también utiliza la violencia como un mecanismo para mantener soberanía. Pero la violencia es para ellos un instrumento reutilizable, porque, así como la usan para generar coacción entre sus posibles delatores y atemorizar a sus habitantes, también la emplean para proteger a la ciudadanía de infracciones comunes como violaciones y robos. (Ovalle, 2010)
Otro paralelismo entre las prácticas de los cárteles de drogas y las ideas foucaultianas, va ligado con obligación que tienen los secuestrados (o levantados, para respetar el argot narco) a revelar confesiones políticas y de autocondena. En Vigilar y Castigar, se narra cómo criminales acusados, en la Francia del siglo XVII, fueron obligados a consagrar su propio castigo como una prueba de arrepentimiento forzado hacia la corona. Esto daba lugar a la morbosa escena de las 'últimas palabras del condenado', cuya fama dependía de la circulación panfletos con declaraciones apócrifas. En pleno siglo XXI, esas súplicas y delaciones se expanden en las redes sociales como un cuadro sintomático de las tendencias mainstream. En páginas como El blog del narco la cultura expansiva del delito se muestra a través de videos, donde, previa a la ejecución del condenado, éste revela el nombre de los funcionarios coludidos con la delincuencia organizada y pide disculpas por la intromisión en plazas ajenas. De igual forma, el hermetismo de los procedimientos judiciales en ańos 1700, negaba cualquier oportunidad para revertir la acusación, o por lo menos implorar clemente en instancias judiciales. Tal cual ocurre con los levantados, estos no tienen otra alternativa para defenderse del poder, más que la espera de una muerte rápida y menos violenta. Por eso, en la naturaleza performativa de las ejecuciones para enviar sus mensajes de manera más efectiva y más fáciles de leer, se convierten los cadáveres en un medio para cumplir un fin específico.
Estas tácticas basadas en el terror permiten a los cárteles establecer lo que Foucault denomina mini-totalitarismos' que se agrupan dentro de las subculturas asentada en América Latina. Examinar las condiciones de la modernidad delictiva permite que la brutalidad se reconcilie con las olas de violencia que por lo general son productos de la postguerra. El método de control social más visible y psicológicamente discordante, podría considerarse incluso peor que la violencia física, porque el rol de las posibles víctimas ya no abarca solo a los integrantes de un cartel, sino a sus familias. El alcance global-militar de la delincuencia organizada, permite que los cárteles mantengan un desafío directo contra la soberanía del estado y su monopolización de la violencia. Pero ese desafío depende de la visibilidad del propio cártel, y su capacidad de circular por los diferentes niveles sociales, ya que su respeto y legitimación dependen de una viralización del discurso performativo, es decir, mientras más espacio social consiguen, tendrás más visibilización que el propio gobierno, y, por ende, será bautizada como una primera fuerza de poder. Aunque la teoría política presume que las sociedades necesitan reglas y que éstas necesitan de su incumplimiento (de lo contrario, no habrá ninguna línea entre el orden y el desorden), los teóricos políticos no se aventuran a especificar reglas detalladas en la criminología, donde los infractores son teorizados e investigados como una categoría foucaultiana. Sin embargo, como hemos podido notar, Foucault está ciertamente familiarizado con la teoría política del delito y sus discusiones perceptivas. (Foucault, 1999).
La resocialización de narcotraficantes: un sueńo guajiro
Goffman definió la resocialización como un proceso de derribar y reconstruir el papel de un individuo y el sentido social de sí mismo. A menudo es un proceso social deliberado e intenso y gira en torno a la idea de que, si algo se puede aprender, se puede desaprender (Bravo, 2017). La resocialización también se puede definir como un proceso que somete a un individuo a nuevos valores, actitudes y habilidades definidas como correctas de acuerdo con las normas de una institución en particular, y la persona debe cambiar para funcionar adecuadamente con esas normas. Una pena privativa de libertad es un buen ejemplo, dado que el individuo no solo tiene que cambiar y rehabilitar su comportamiento para regresar a la sociedad, sino que también debe adaptarse a las nuevas normas requeridas para vivir en una prisión. Si bien la ley ata directamente al cuerpo humano, el sistema penal moderno y la forma en que se castiga mantiene perspectivas prácticas distintas. El objetivo de la prisión como institución reformadora es fabricar ciudadanos respetuosos de la ley, aumentar su mundo intelectual y cambiar su enfoque cotidiano. Foucault incorpora este desarrollo en un análisis profundo del castigo como un fenómeno social y político complejo, que se caracteriza por diversas dinámicas, como el poder, el conocimiento y la disciplina. Este propósito, que hoy en día se llama resocialización, resulta no ser realista.
La gran pregunta es: Si los narcotraficantes ya viven en un estado de bienestar y reconocen al estado no como una figura por encima de la suya, sino aliada żEs posible lograr su resocialización con el mismo tratamiento que al delincuente común?
Hannah Arendt afirmaba que los delincuentes idealistas representan una criminalidad radical y compleja por el hecho de que, si bien los actos delictivos pueden convertirse en tragedias monumentales, los perpetradores de esos actos a menudo están marcados no con la grandiosidad de lo demoníaco, sino con la naturalidad absoluta dado que sus actos no responden a la maldad individual, sino al poder que los ampara. (Cano, 2004). Ella encontró a Eichmann como un burócrata ordinario, ni malo, ni pervertido, ni sádico, sino "terriblemente normal", que actuó sin otro motivo que el de avanzar diligentemente en su carrera gubernamental de la Alemania nazi. No lo vio como un monstruo amoral, sin embargo, reconoce que realizó actos malvados, aunque nunca se percató de lo que estaba haciendo debido a la incapacidad para pensar por su devoción ciega hacia el poder que en ese momento representaba el nazismo.
Luego de su tercera captura el 8 de enero del 2016, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, y quien fuera reconocido como el narcotraficante más notorio de finales de los 90 hasta la segunda década del 2000, fue sometido a un test psicológico de rutina que arrojó los siguientes resultados:
"Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente (...) Lo que tiene es una capacidad estratégica muy importante. Sabe a quién poner en el lugar preciso, a quién quitar y cómo mover sus piezas, como en un juego de ajedrez (...) A pesar de los círculos en los que se movía, el seńor Guzmán Loera no es un psicópata, pero tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiración, de sentirse único y especial. Actualmente es el patriarca, es tranquilo, reservado al principio, está acostumbrado a que se le escuche, a negociar y siempre por el bien de las partes y para el bien de la organización y no para él mismo (...) Seguía las normas y las reglas. 'El Chapo' de hoy es un hombre dedicado a la familia, entre los que figuran principalmente su madre, su esposa y sus hijas gemelas (...) Cuando él tuvo una aproximación a lo que era la extradición, consideró que no era tan malo y que podía hacer un acuerdo. (Fórmula, 2019)
El perfil responde al pensamiento arendtiano sobre la figura de los individuos normales que ejecutan actos perversos por amores ideológicos, y las categorías de poder que diserta Foucault. En el caso del narcotráfico, las políticas generales y los llamados "regímenes de verdad" son el resultado del discurso científico que las instituciones refuerzan (y redefinen) constantemente a través del sistema de coerción, los medios de comunicación y el flujo de ideologías políticas y económicas. No hay una verdad absoluta que pueda ser descubierta y aceptada, sino que es una batalla entre lo verdadero separado lo falso y los efectos específicos del poder que siempre están ligados a un discurso verdadero, pues, Guzmán Loera, en su rol como narcotraficante, pasó desapercibido hasta el ańo 1993 en que el gobierno mexicano construyó sobre él la figura de gran capo (sin serlo) para culparlo de la muerte del cardenal Posadas Ocampo. Similar bosquejo de poder condujo al gobierno de los EE. UU para fabricar el mito del Chapo Guzmán. La necesidad de un personaje famoso, con proezas legendarias (sus dos escapes de prisiones de máxima seguridad) y presencia en el sistema financiero como uno de los hombres más ricos del planeta, permitió el hallazgo de un chivo expiatorio contra quien imponer su rol de autoridad.
Los estados saben que no pueden (ni podrán) erradicar al narcotráfico, por eso no les conviene batallar contra ellos, sino controlarlos. El gran problema, es que los cárteles de drogas no quieren ser figuras subordinadas hacia un poder que se alimenta de ellos, sino mantener un papel de autoridad que pueda significar una ganancia bilateral en el plano político y económico. Es decir, al tener dos estructuras similares (estado/narco) pretendiendo imponerse, el sueńo guajiro de la mancomunidad del poder traslada sus diferencias al campo de las armas.
El gobierno entiende que la única forma de resocializar a un narcotraficante es creando auto-resistencia. La sumisión que se plantea encontrar en sujetos igual o más poderos que la propia estructura, debe ser vista como una conjetura y no como un hecho probado. Por eso, en el ańo de 1996, Estados Unidos creó un programa secreto denominado Programa de Resocialización de Narcotraficantes, donde figuras prominentes del narcotráfico colombiano se comprometían a no seguir en el negocio de las drogas y entregar buena parte de su patrimonio, a cambio de cumplir penas irrisorias y la promesa de no ser extraditados. Si el propio gobierno que abandera la lucha contra el narcotráfico traza caminos de impunidad, podemos decir que la guerra contra las drogas corresponde más a un platonismo de pantalla que a una política criminal universal.
Pero hagamos un poco de historia sobre este programa:
Las negociaciones secretas se llevaron a cabo en la denominada Segunda Cumbre de Panamá en el ańo 1996. Baruch Vega, la persona clave en todo el proceso, fue un fotógrafo colombiano a quien la CIA reclutó en la Universidad de Santander para infiltrarse en la guerrilla. En 1980, Baruch logró reunirse con Rodríguez Gacha para limpiar su registro en el FBI a través de un contacto extranjero. Vega se hizo muy popular entre los seńores de la droga de Colombia y mantuvo conversaciones con los líderes de los carteles de Medellín y Cali y, posteriormente, con la segunda generación narcotraficantes, incluyendo a líderes paramilitares, el Cartel de Norte del Valle y la Oficina de Envigado. A finales de 1999, una treintena de narcotraficantes que decían ser responsables del mayor porcentaje de las exportaciones de cocaína hacia los Estados Unidos, se reunieron con Baruch y funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense, la DEA Y Fiscalía, para coordinar la iniciativa, diseńar estrategias y para guiar las negociaciones. Para el ańo 2006 cerca de 300 narcotraficantes colombianos habían negociado con el sistema de justicia de Estados Unidos. Uno de los primeros narcotraficantes que se presentaron fue Nicolás Bergonzoli, un lugarteniente de Pablo Escobar que habría ganado mucha importancia en el mundo del crimen. Bergonzoli había conocido a los hermanos Castańo Gil a inicio de carrera paramilitar, así como a otros líderes de las Autofedensas Unidas de Colombia (AUC). A través de él, Carlos Castańo se había propuesto convencer a los nuevos capos Luego del desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali) a iniciar conversaciones similares para pactar su entrega. Hernando Gómez, alias Rasguńo, asistió a una segunda cumbre en Panamá y expresó su interés en iniciar negociaciones directas con funcionarios de Estados Unidos, lo que posteriormente se tradujo en el malogrado Pacto de Ralito. Pero no todos los capos querían renunciar a parte de sus fortunas y declararse culpable ante un juez de Estados Unidos. Otros preferían consolidar su posición, aumentar su influencia política el congreso y mantener sus contratos con el gobierno. Por supuesto, la iniciativa fracasó. (Tellez & Lesme, 2016)
El caso de México no es tan distinto. Después que la Operación Cóndor (no confundir con el plan desestabilizador político en Latinoamérica) destruyera la producción de opio y marihuana en México y, luego de la muerte de Pedro Avilés Pérez 1978, su heredero criminal Miguel Félix Gallardo, con dos lugartenientes (Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo) creó y administró la primera gran corporación de narcotráfico en México, que se ocupó de la distribución de cocaína colombiana en EE.UU. Esta organización fue denominada Cartel de Guadalajara, y era visto como el cártel más poderoso del mundo, solo por debajo del Cartel de Medellín. Gallardo y sus lugartenientes modernizaron, comercializaron e internacionalizaron el narcotráfico, establecieron rutas de cocaína desde América del Sur, a través de México, hasta los Estados Unidos y Europa, cuyas rutas permanecen activas hasta los tiempos actuales. El "flaco" Félix Gallardo entendió los mercados internacionales en cuanto a la oferta, demanda y especulación (tipo Wall Street de las drogas) y hablaba inglés. Gallardo sentó las bases para un sistema de corrupción y convivencia criminal con el estado mexicano para proteger los mutuos intereses que mantenían. Comenzó a racionalizar un modelo de lavado de dinero en la economía supuestamente "legal" al norte y al sur de la frontera, que tiempo después sería perfeccionado por sus sucesores. (Hernández, 2010)
Luego de su captura, el llamado Padrino o Jefe de Jefe realizó cambios estructurales en la organización. El Cartel de Guadalajara se dividió en diferentes clicas: Los hermanos Arellano Félix forjaron su propia organización llamada "Cartel de Tijuana" o "Cartel Arellano Félix - CAF", los hermanos Carrillo Fuentes fundaron el "Cartel de Juárez" con el comandante de la Dirección Federal de Seguridad - DFS (equivalente a la CIA en México) Rafael Aguilar Guajardo; los hermanos Beltrán Leyva cooperaron con el "Cartel de Sinaloa" comandado por Héctor Palma Salazar, José Esparragoza Moreno (Ex agente de la DFS) y un novel Joaquín Guzmán Loera (que inició como recolector de opio para Pedro Avilés) e Ismael Zambada García que trabajaba de forma independiente antes de aliarse con la gente Sinaloa. Por el norte, Juan Nepomuceno Guerra mantuvo la estructura del "Cartel del Golfo" con su sobrino Juan García Ábrego. A la captura de este último, sucedió al mando Salvador "chava" Gómez, quien fue asesinado por Osiel Cárdenas Guillén para obtener el control total de la organización. Al inicio, todos trabajaban de manera organizada y solidaria. Pero, como indica Foucault, el poder resulta ser aún astuto porque sus formas básicas de operación pueden cambiar de respuesta constante para liberarse del control. Obtener las mejores rutas, mejor posicionamiento político y, por ende, una mayor bonanza económico, desató una guerra cuya estadística de muertes es mucho mayor que cualquier país con guerra declarada. Al fin de cuentas, cada cártel quiso mantener el control de todos los estados, como si se trata del panoptismo diseńado por Bentham y argumentado por Foucault: el estado es la cárcel, las plazas son las células, los halcones (cuidadores) son los celadores ocultos, los enemigos son los sujetos inmersos en un sistema de normalización, la tortura es la norma, la muerte es el castigo, y todos responde al ojo central donde recae el verdadero poder: el capo. (Hernández, 2010)
Las redes de poder producen y necesitan estrategias de resistencia, que a su vez produzcan y requieran transformaciones en estrategias de poder, y así sucesivamente. Por lo tanto, el poder da forma y está conformado por lo que busca controlar, y la resistencia engendrada está conformada por lo que busca superar. Como tal, podemos conceptualizar la relación narco-estado en términos foucaultianos de poder-resistencia, donde el poder y la resistencia se conceptualizan como dos polos de la misma relación: uno en el que la fuerza siempre se enfrenta a la fuerza, y la acción restrictiva contra la acción que está intentando restringir. Al hacerlo, encontramos que el problema de las drogas no es algo externo al juego entre el poder y la resistencia, sino que es producto de la resistencia al poder. Por esta razón, prominentes capos del narcotráfico han desistido de continuar su resistencia y aceptar el sometimiento a cambio de perdón. Por ejemplo:
Francisco Javier Arellano Félix, inicialmente condenado de por vida, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense, aceptó colaborar con las autoridades y ceder 50 millones de dólares, a cambio de una nueva sentencia de 20 ańos de prisión; su hermano Benjamín se comprometió a entregar 100 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos y se conmutó su cadena perpetua por una condena de 25 ańos; el otro integrante del Cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, fue sentenciado a 15 ańos de prisión previo pago de 50 millones de dólares; Ismael y Gilberto Higuera (operadores del Cartel Arellano Félix) cedieron uno y cinco millones de dólares respectivamente a cambio 20 y 30 ańos en prisión con posibilidad de libertad bajo palabra; Juan Quintero Payán se declaró culpable ante la Corte Federal de San Antonio, Texas, y recibió una condena de 18 ańos y seis meses de prisión; en el caso más conocido, Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cartel del Golfo, el gobierno norteamericano lo sentenció a cadena perpetua, pero ańos más tarde su sentencia fue conmutada a una pena de 25 ańos de prisión previo pago de USD 50 millones. Lo curioso de este acuerdo, es que sus negociaciones fueron selladas a perpetuidad por el sistema de justicia, sin que se conozcan los términos de la negociación. Los miembros del cártel de Sinaloa han podido alcanzar tratos similares: Vicente Zambada Niebla se acogió a un acuerdo de cooperación (el más importante hasta la fecha) con el gobierno de los Estados Unidos y recibió una pena de 10 ańos a cambio de desembolsar 4 millones; los hermanos Margarito y Pedro Flores, de ser miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa, se convirtieron en testigos protegidos y recibieron penas de 14 ańos. En el caso de Ecuador, Pedro Washington Prado Álava, alias "Gerald" fue sentenciado en Estados Unidos a 19 ańos y medio de prisión previa aceptación de culpabilidad y el pago de una multa no revelada. (Neira, 2019)
Entonces, la comprensión general sobre la resocialización de un narcotraficante es que existe un problema dentro del propio fenómeno, y, por tanto, las soluciones propuestas para terminar con el narcotráfico son meras utopías políticas. Desde esta perspectiva, las estrategias, como la oferta y la demanda de drogas, y la reducción dańos colaterales por parte del gobierno, no están asociadas al verdadero problema del tráfico de drogas. Una forma más productiva de entender la relación del narcotraficante y el estado es en términos de dialéctica y codeterminación porque, en esta relación, el problema y la solución no se ven como entidades separadas, sino interrelacionadas, superpuestas e interactivas.
La gubernamentalidad del narco y sus desplazados
El neoliberalismo complica la aceptación del problema de las drogas como una enfermedad fuera del control del individuo, y perpetúa su posicionamiento como un delito. De igual forma, quienes trabajan para el narcotráfico, particularmente en América Latina, se construyen a sí mismo como una sociedad donde no funciona el individualismo, el autocontrol y la responsabilidad, porque históricamente su capacidad de elegir a qué bando pertenecer (narco o gobierno) sobrepasa las fronteras de su comportamiento moral.
Un buen ciudadano se forja a través de logros individuales por medio del trabajo lícito. Pero, cuando su porvenir se ajusta a las bondades negligentes del gobierno (donde el pobre, más que apoyo recibe caridad) su independencia está directamente amenazada por el poder de facto que representan los cárteles de drogas. El narcotráfico deviene de prácticas capitalistas donde las clases social tienen una fuerte marcación económica, pues, aquellas organizaciones con gran capacidad operativa para lavar dinero, dentro de las polis aristotélicas figuraría como una clase ecléctica entre la Aristocracia y la Tiranía; en cambio, las comunidades empobrecidas se ubicarían en la categoría de los sujetos necesarios para el comercio, pero desechables para el poder.
En su contexto, la población no se refiere no solo a personas dispuestas a ser sometidas, sino a fenómenos y variables que construyen realidades paralelas a la voluntad del poder, como la natalidad, enfermos terminales, desviaciones, etc. La sociedad funciona como un territorio donde las relaciones sociales son gobernadas por el poder político, pues la voluntad se ve inconscientemente condicionada al biopoder. De una u otra forma, aunque las intenciones gubernamentales no conduzcan a orientaciones fácticas surgidas de la norma, la normalización se constituye como la forma más sencilla del poder para delimitar los estratos. (Botticelli, 2016)
Foucault sostiene que la gran interrogante social parte de la idea de cómo gobernarse a uno mismo, cómo ser gobernado, a quién aceptamos que nos gobierno, y cómo se llega a ser mejor gobernante. El gobierno no se refiere solo a la estructura política o al manejo de los bienes públicos, sino que designó la forma como debe dirigirse la conducta de los ciudadanos en pequeńos gobiernos dirigidos por los distintos sistemas de control social porque (tal cual ocurre desde el siglo XVI) tenemos figurativamente un gobierno de los nińos, de los religiosos, de los enfermos terminales, entre otros, porque gobernar no significa dirigir, sino controlar en lo posible todo el campo de acción de los demás. Con esa misma ecuación social, el narcotráfico se vuelve un control formalizado al servicio de sí mismo, porque, si bien su funcionalidad corresponde con la fuerza política que el gobierno le otorga, su cercanía con la comunidad le permite un mayor control sobre las voluntades que las propias autoridades estatales. La legitimidad de los cárteles en función de procesos de socialización aceptados, genera una sensación colectiva muy parecida al sistema democrático: cada comunidad elige al cártel que lo pretende gobernar, y al capo que situará en la misma dimensión del mandatario de turno. (Foucault, Defender la sociedad, 2000)
Entonces, la 'gubernamentalidad' para explicar la inclusión del narcotráfico en las relaciones sociales, se integran con el sistema de procedimientos, análisis, reflexiones y tácticas que permiten ejercer el poder de formas no violentas (o al menos, no armadas) que tienen por objetivo establecerse no como un poder alternativo, sino no más eficiente. Esta tendencia concede al narcotráfico una notable ventaja sobre las demás formas de poder (soberano, policial y clérigo) porque ya es el resultado del proceso por el cual gradualmente se "gubernamentaliza, refiriéndonos, al arte de gobierno dentro de la idea foucaultiana, donde a todos los individuos se les enseńa cómo dejarse gobernar. Aquí, el Estado mira al narcotráfico no sólo como una institución que participa en el gobierno, sino con un nuevo poder coadyuvante del control formal, constituyendo un nuevo trípode de poder: gobierno-soberanía-narcotráfico, porque llega un punto donde el Estado requiere la participación de los cárteles de droga para legitimar su poder soberano. (Fenández, 2014)
Una macrofísica del poder (que apunta al sujeto en sociedad o población, distinto a la microfísica, que busca normalizar un cuerpo singular) supondría que, quienes no acaten la disyuntiva del nuevo orden, optarán por el exilio. Factores superpuestos como la guerra contra las drogas y el colapso económico para ciertas zonas de convivencia, son la continuación de los procesos de movilidad social para quienes no buscan inmiscuirse en problemas analíticos, delictivos y éticos. (Foucault, Microfěsica del Poder, 1979) Los habitantes de zonas marginadas no tienen muchas opciones para escapar del poder colateral del narcotráfico: o trabajar para ellos, o morir por ellos. En el caso de México, el exilio que refiero en líneas anterior no se presenta como una alternativa de fácil decisión, pues, estar entre Guatemala y Estados Unidos sin más patrimonio que el afán de supervivencia y sin más identidad que su propia miseria, es elegir entre ser sometido por las maras, o ser neutralizado por la migra.
Pero estos desplazados no surgen de la nada, al contrario, son parias fabricados por el gobierno para retratar su desafío. Como el Estado (matemáticamente) no puede hacerse cargo de todos, debe buscar una forma de aislamiento voluntario que implique no vulnerar flagrantemente su derecho individual. El hecho de identificar como migrante o ilegal a un individuo políticamente construido, engloba los contextos históricos, socioculturales y económicos generadores de fenómenos migratorios. Los refugiados víctimas del narcotráfico, junto con la realidad de sus experiencias, afrontan la imaginación sociológica y antropológica de los estados soberanos y retratan la negligencia del poder frente a la protección colectiva. Así, los desplazados se vuelven un condicionamiento dual entre Estados fronterizos, pues, mientras uno justifica su poder militar ante una guerra de dimensiones distópicas, el otro refuerza su vigilancia migratoria, obligando a que los desplazados adquieran el apelativo de intrusos o indeseables.
Las dificultades de la migración forzada resaltan la paradoja del estado moderno, porque éste necesita un caos para seguir creando orden (Constante-López, 2017). Los parias y el poder marcan una intersección peligrosa entre los derechos humanos y la soberanía nacional, porque son los desplazados quienes soportan las violentas consecuencias de ser etiquetados como extranjeros ilegales, alimentando el pensamiento colectivo de que su sola presencia incorpora un peligro inminente para el orden ciudadano, usurpando el espacio de bienestar que, según los nacional, por derecho les corresponde. Pero los cuerpos de los desplazados también pueden transformarse en mercancías dentro de la industria de la extorsión y la trata de personas. Este proceso de transformación muestra cómo las economías nacionales y mundiales que se benefician de la movilidad humana, pueden articular redes de violencia y producir nuevas tensiones, provocando un ambiente de inseguridad incluso en quienes no se han visto afectado por la presencia de inmigrantes.
En México, el narcotráfico provocó un masivo desplazamiento de personas hacia los Estados Unidos durante el ańo 2019. Se registraron las tasas de homicidios más altas hasta entonces, con un total de 34,582 víctimas mortales. Los estados de Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guerrero fueron los más afectados, sumando entre ellos más del 50% de casos a nivel nacional, siendo sus principales causas los feminicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas. La principal causa del desplazamiento fue la violencia perpetrada por los cárteles de drogas y nuevas células criminales, así como los grupos de autodefensas, que de una u otra forma siempre terminan trabajando para el narcotráfico. Los desplazamientos en 2018 se detectaron en 52 localidades de 20 municipios en cinco estados, con Guerrero y Chiapas figurando como las poblaciones más afectadas. Asimismo, durante el ańo 2019, se documentaron desplazamientos en 6 estados y 10 municipios más, sumándose Michoacán por el crecimiento mundial del Cartel de Jalisco Nueva Generación. (Grid, 2020)
En el caso de Colombia, los desplazamientos hacia Ecuador están asociados a la violencia vivida desde hace cinco décadas por la presencia de cárteles de drogas, grupos subversivos y el paramilitarismo. Si bien el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz en el ańo 2016 (terminando a un conflicto que duró más de 50 ańos) aún persisten obstáculos como la reparación integral a víctimas, restituciones de tierras y otros puntos acordados en el Acuerdo de Paz, que han provocado una nueva movilización por parte de los grupos armados. Varias organizaciones criminales que trabajan con ellos permanecen activas, y su accionar generó alrededor de 139,000 nuevos desplazamientos en el ańo 2019. Los departamentos de Narińo y Chocó son los más afectados con un desplazamiento masivo de más de 23,000 personas. El departamento de Santander ha sufrido las consecuencias de la alianza fáctica entre los grupos disidentes y los cárteles de droga, al tratar de frenar la afluencia masiva de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera, mismos que se convierten en un blanco fácil para la delincuencia organizada. (Grid, 2019)
En materia de seguridad, en Ecuador la situación no es muy distinta, aunque recrudeció a inicios del ańo 2018, cuando la explosión de un coche bomba frente a la sede de la policía de San Lorenzo (Esmeraldas) dejó un saldo de 28 personas heridas. El ataque se atribuyó el Frente Oliver Sinisterra (FOS), que representa el pacto de colaboración entre la desmovilizada columna de las FARC Daniel Aldana y los cárteles mexicanos. Asimismo, en la provincia de Sucumbíos (fronteriza con Colombia) un grupo de policías antinarcóticos fueron emboscados por una célula internacional de narcotráfico. Este hecho violento se extendió hasta las riberas del río Putumayo, que se extiende en ambos lados de la zona oriental de la frontera. Las comunidades aledańas quedaron atrapadas en el combate, y muchos de sus habitantes fueron asesinados, desplazados y reclutados por el narcotráfico.
Pero la presencia del narcotráfico en Ecuador no es nueva: se tiene constancia que Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha iniciaron actividades delictivas en el Tena; Miguel Angel Félix Gallardo fue compadre de bautizo de Jorge Hugo Reyes Torres (operativo Ciclón) de quien se tiene constancia lo visitó en el Reclusorio Sur en 1990 (Bonilla, 1992); Ernesto Fonseca Carrillo operaba en Quito en los ańos 80; capos internacionales como Jesús López Londońo, Daniel Barrera y Jorge Cifuentes Villa (testigo en el juicio USA vs Guzmán Loera) tenían pasaportes y cédulas como ecuatorianos e intentaron ingresar al país como inversionistas (Semana, 2012). Asimismo, capos locales como Washington Prado Álava "Gerald", César Vernaza Quińonez y Telmo Castro Donoso (asesinado en el ańo 2019) ha tenido conexiones directas con el Cartel de Sinaloa, sobre todo este último.
Pero el problema en Ecuador es el desplazamiento interno generado por narcotráfico en Colombia y la notable presencia de cárteles mexicanos en la zona de Esmeraldas. Según el informe del Observatorio para el Desplazamiento Interno (GRID) del ańo 2019, se han detectado 420 casos de desplazamiento interno forzado por la toma en armas de la disidencia de las FARC y grupos de narcotráfico, principalmente el Cartel de Sinaloa. Esmeraldas es visto como un territorio estratégico para la reorganización logística de los cárteles, y un importante corredor para el trasiego de cocaína, al compartir frontera marítima y terrestre con la zona de Tumaco.
De una u otra forma, los desplazados por el narcotráfico son huéspedes indeseables que generan miedo entre la población local no solo por ser desconocidos, sino porque se sabe cuál es la razón de su éxodo forzado. Obtener una percepción general de la crisis migratoria, le permite a la opinión pública mostrar las raíces del odio y la desconfianza sobre los llamados parias, aunque sugerir soluciones para una cooperación y un diálogo saludables que conduzca al diseńo de una sociedad próspera entre locales y extranjeros, parece complicado. Bauman reproduce una descripción de cómo la sociedad, desde el principio de los tiempos actuales, la gente escapó de la barbaridad de la guerra y pidiendo refugio en países que ellos mismos consideran seguros. Para esta gente, los extranjeros causan temores en las sociedades donde ingresan porque son impredecibles y genera temor el hecho de ellos podrían cambiar nuestros hábitos de vida. (Bauman, 2005)
Los desplazados por el narcotráfico sufren un tipo de violencia estructural similar a los refugiados en tiempos de guerra civil. Al ser vistos como una mano de obra barata en sectores como la agricultura, la construcción y la servidumbre, se crean otros tipos de problemas que empeoran sus condiciones económicas, pues, sus vínculos directos con tales plazas de trabajo son grupos organizado legalmente constituidos que se aprovechan de su vulnerabilidad para contratarlos por salarios muy por debajo de las prestaciones básicas. Fuera de ello, las extorsiones por parte de pandillas juegan un papel importante en la reducción de sus ingresos, pues los desplazados deben pagar derecho de piso para evitar una posible delación con las autoridades migratorias.
Cuando los parias aparecen, nuevas situaciones y nuevos problemas surgen en los medios. Cada nueva ola de inmigrantes hará un llamado a descomposición del sistema, porque la relación entre las causas y las consecuencias de la migración podría permanecer estable, pero estamos frente a una sociedad que no tolera la presencia de extrańos, salvo que representen bonanza y bienestar. Los narcotraficantes como tal tienen acceso a todo lo que los parias se ven impedidos: diversión, vivienda, salud, alimentos, esparcimiento, etc. Incluso ambos pueden ser de una misma nacionalidad, pero no tienen el mismo dinero; ambos portan una misma bandera, pero, mientras el primero representa consumo, el otro genera gastos sociales que los ciudadanos no están dispuestos a asumir.
Conclusiones
La relación poder-saber dentro del narcotráfico no debe ser vista como entidades autónomas, sino como un sistema que funciona paralelamente con la violencia. El conocimiento representa un ejercicio de poder, éste siempre será reconocido como una categoría indispensable del conocimiento. A través del narcotráfico explicado desde una perspectiva foucaultiana, surgió la idea de que la corrupción se convierte en el núcleo de todo sistema política, teniendo al tráfico de drogas como su principal manifestación para consolidar el poder policial, dado que el poder/conocimiento dentro de los llamados "narco estados" se constituye como un fenómeno productivo y limitante; es decir, por un lado genera la dependencia ciudadana por el control policial, y, por otro lado, sustituye la seguridad por un entorno de vigilancia permanente.
Esto es evidente en los intentos de frenar (o al menos controlar) el cultivo y la producción de drogas, así como el uso y el tráfico en las calles. Todas estas intenciones están formadas no solo por el problema inicial, sino también por la resistencia que produce el propio problema, pues, los intentos de erradicar la producción de drogas, han servido para dispersar, aumentar y concentrar el cultivo y la producción de drogas en otras áreas incluso más difíciles de penetrar. Esto, a su vez ha requerido nuevos diseńos de seguridad personales y tecnológicos que se han encontrado también con nuevas formas de resistencia, como los túneles fronterizos del Chapo Guzmán.
La narco-cultura, a más de un paradigma identitario, es un negocio que se beneficia del sufrimiento de alguno, y de la ignorante fe de muchos. La marcha de la sociedad y de los seres humanos sometidos ante el poder el narco/gobierno se convierte en un juego colectivo de meras imágenes, porque el mundo real es usurpado por un pseudo-mundo creado por grupos de poder.
A pesar de que estas políticas han sido políticamente convenientes, no han mostrado resultados alentadores para ganarle la guerra a narcotráfico. La ciudadanía ha desconfiado del gobierno y en su lugar opta por legitimar el narco-poder que, de una u otra forma, impone sus propias formas de combate contra la violencia y aumento de la economía, ya que las organizaciones criminales pueden desempeńar funciones productivas, y, por lo tanto, constituyen también un modo de gobierno.
La gubernamentalidad foucaultiana, en un narco estado, ve el poder del narcotráfico como algo productivo. En esta perspectiva, se considera que el poder de la delincuencia organizada ejerce una autoridad sobre los sujetos dentro de su propio territorio (a manera de poder disciplinario) como una fuerza paralela al papel que tiene el Estado sobre la conducta de sus habitantes. Con esto, los cárteles de drogas son representados como un buen gobierno que, paradójicamente, puede realizar progresivamente aquellas obligaciones que el poder soberano incumple frente a los grupos sociales menos favorecidos, como el fomento al trabajo, la salud y la alimentación.
Miles de personas desplazadas por la guerra contra las drogas, son vistas como una amenaza para el orden soberano de cada país, y la sensación de inseguridad colectiva los considera como una seria amenaza las normas sociales, económicas, culturales previamente establecida. Bauman explica que problemas globales como el narcotráfico pueden usarse como un enganche político para ganar votos y manipular opinión pública fomentando el miedo en la base electoral. Estos movimientos migratorios generador por el tráfico de drogas, tienen consecuencias que van más allá de las crisis de los recursos disponibles para los llamados "parias"
Para evitar la estigmatización de los desplazados, es necesario elaborar un discurso que promueva percepciones públicas favorables sobre los migrantes y refugiados, dejando en claro que son víctimas de la guerra contra el tráfico de drogas y no participantes. Los movimientos progresistas deben promover una idea inclusiva respecto de los flujos migratorios, enfatizando que su condición se debe a una lucha permanente por contrarrestar la desconfianza social de las comunidades que los acoge. Pero tales ideas también deben informar las decisiones que el gobierno ha tomado en la práctica sobre el acceso a derechos y garantías básicas.
Referencias
1. Bauman, Z. (2005). Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus panas. Buenos Aires: Paidós.
2. Bonilla, X. (1992). National security decision-making in ecuador. The case of the war on drugs. Quito, Ecuador: FLACSO.
3. Botticelli, S. (2016). La gubernamentalidad del estado en Foucault: Un problema moderno. Praxis Filosófica, 83 - 106.
4. Bravo, O. A. (2017). La cárcel como institución social límite. Pensamiento Penal, 83-99.
5. Cano, S. (2004). Sentido arendtiano de la banalidad del mal. Horizonte, 101-130.
6. Constante-López, A. (2017). De refugiados a parias, en la modernidad líquida. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 383-392.
7. Debord, G. (1967). La Sociedad del espectáculo. París: Buchet-Chastel.
8. Fenández, M. (2014). Foucault y la gubernamentalidad en las sociedades de seguridad. Questión: Revista especializada en periodismo y comunicación, 85-96.
9. Fórmula, G. (09 de 01 de 2019). Criminalista revela detalles sobre el perfil psicológico de El Chapo; es una persona respetuosa y amable. Obtenido de https://www.periodicocentral.mx/2019/pagina-negra/crimen-y-castigo/item/369-criminalista-revela-detalles-sobre-el-perfil-psicologico-de-el-chapo-es-una-persona-respetuosa-y-amable
10. Foucault, M. (1979). Microfěsica del Poder. Madrid: Edissa.
11. Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona: Paidos.
12. Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Buenos Aires: FCE.
13. GRID. (2019). Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno. Noruega: ACNUR.
14. Grid. (2019). Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC. Obtenido de https://www.internal-displacement.org/countries/colombia
15. Grid, S. (2020). México: Displacement associated with Conflict and Violence. SUIZA: ACNUR.
16. Hernández, A. (2010). Los seńores del narco. México: Penguin Random.
17. Homs, R. (2011). Esencia de la estrategia de marketing (Primera ed.). Mexico: Cengage Learnig Editores.
18. Neira, M. (29 de 07 de 2019). La justicia de EE. UU ya no es la misma con los capos del narcotráfico. Obtenido de https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-justicia-eeuu-ya-no-la-misma-con-capos-del-narcotrafico
19. Ovalle, L. (2010). Narcotráfico y poder. Campo de lucha por la legitimidad. Athenea Digital, 77-94.
20. Semana. (2012). El 'cartel de Sinaloa' manda en Ecuador. Obtenido de https://www.semana.com/mundo/articulo/el-cartel-sinaloa-manda-ecuador/268932-3
21. Solis González, J. L. (2013). Neoliberalismo y crimen organizado en México: El surgimiento del Estado narco. Frontera norte, 7-34.
22. Tellez, E., & Lesme, J. (2016). Pacto en la Sombra. Espańa: Planeta.
23. Valdés, G. (2013). Historia del narcotráfico en México. México: Aguilar.
24. Zabaleta, M. S. (2018). Consideraciones críticas sobre el abordaje del problema del narcotráfico en Argentina. Revista IUS, 51-88.
Š2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂŠmica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
TelĂŠfonos:Â 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â