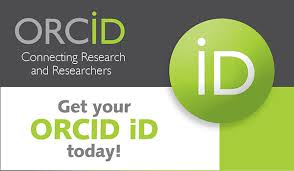![]()
���������������������������������������������������������������������������������
Comunidad �Menos Pensado�: Las reinas obreras y el desarrollo de la comuna
Community "Less Thought": The worker queens and the development of the commune
Comunidade "Menos Pensada": As rainhas oper�rias e o desenvolvimento da comuna
 |
|
 |
Correspondencia: mperez8384@utm.edu.ec
Ciencias T�cnicas y Aplicadas
Art�culo de Investigaci�n
* Recibido: 13 de noviembre de 2022 *Aceptado: 28 de diciembre de 2022 * Publicado: 03 de enero de 2023
I. Universidad T�cnica de Manab�, Portoviejo, Ecuador.
II. Universidad T�cnica de Manab�, Portoviejo, Ecuador.
Resumen
La comunidad de �Menos Pensado� en la parroquia San Antonio del cant�n Chone, alberga en la actualidad a 30 familias, en donde se han asociado de manera legal 14 mujeres, capacitadas por el proyecto israel� IsraAID para producir miel pura de abeja. El proyecto Asociaci�n de Producci�n Ap�cola Reinas Obreras (APARO) es la �nica agrupaci�n ap�cola de mujeres en el Ecuador. Tuvimos conocimiento de su existencia gracias al trabajo en territorio realizado en esta parroquia, siendo nuestro inter�s central el estudio de la organizaci�n familiar y comunitaria para la producci�n y comercializaci�n de la miel de abeja. El presente art�culo da a conocer los resultados generales sobre las formas de organizaci�n que reproducen las familias en la preparaci�n, producci�n, almacenamiento y distribuci�n de la miel de abeja, adem�s de conocer hacia donde se destinan los recursos de este proyecto; educaci�n, salud, vivienda, etc. Como componente transversal de este trabajo, queremos observar c�mo es el comportamiento comunitario, considerando el punto de vista del g�nero. Nos interesa conocer cu�les son las opiniones y percepciones de los padres de familia y varones que viven en el sitio Menos Pensado, que bien podr�an orientar a una nueva visi�n de las estructuras familiares rurales. Para este proyecto se gener� informaci�n sobre las nuevas perspectivas de las econom�as familiares y los roles de g�nero, desde el paradigma de la equidad de g�nero en la comunidad, a efectos de influir en las pr�cticas de pol�tica p�blica.
Palabras clave: Participaci�n ciudadana; econom�a familiar; producci�n ap�cola; organizaci�n comunitaria; equidad de g�nero.
Abstract
The �Menos Pensado� Place in the parish of San Antonio in the canton of Chone, is a community that is currently home of 30 families, where 14 women have become legal partners, trained by the Israeli project IsraAID to produce pure bee honey. The Beekeeping Production Association �Worker Queens� project is the only women's beekeeping group in Ecuador. We became aware of their existence due to the territorial work carried out in this parish, being our central interest the study of the family and community organization for the production and commercialization of bee honey. The present investigation article reports the general results of the forms of organization that families reproduce in the preparation, production, storage and distribution of bee honey, and also to know where the resources of this project are destined to: education, health, housing, etc. As a cross-cutting component of this work, we want to observe what community behavior is like from a gender perspective. We are interested in the opinions and perceptions of parents and men living in �Menos Pensado�, that could lead us to a new vision of rural family structures. For this project, information was collected from the new perspectives of family economies and gender roles, from the paradigm of gender equity, in order to influence public policy practices.
Keywords: Citizen participation; family economy; beekeeping production; Community organization; gender equality.
Resumo
A comunidade "Less Thought" na par�quia de San Antonio do cant�o Chone, atualmente abriga 30 fam�lias, onde 14 mulheres foram legalmente associadas, treinadas pelo projeto israelense IsraAID para produzir mel puro. O projeto da Associa��o de Produtores Apicultores Reinas Obreras (APARO) � o �nico grupo ap�cola feminino do Equador. Soubemos da sua exist�ncia gra�as ao trabalho no territ�rio desenvolvido nesta freguesia, sendo o nosso principal interesse o estudo da organiza��o familiar e comunit�ria para a produ��o e comercializa��o do mel de abelha. Este artigo apresenta os resultados gerais sobre as formas de organiza��o que as fam�lias reproduzem na prepara��o, produ��o, armazenamento e distribui��o do mel, al�m de saber para onde s�o destinados os recursos deste projeto; educa��o, sa�de, habita��o, etc. Como componente transversal deste trabalho, queremos observar como � o comportamento da comunidade, considerando o ponto de vista de g�nero. Interessa-nos saber quais s�o as opini�es e percep��es dos pais e homens que vivem no lugar Menos Pensado, que bem poderiam orientar uma nova vis�o das estruturas familiares rurais. Para este projeto, foram geradas informa��es sobre as novas perspectivas das economias familiares e pap�is de g�nero, a partir do paradigma da equidade de g�nero na comunidade, a fim de influenciar as pr�ticas de pol�ticas p�blicas.
Palavras-chave: Participa��o cidad�; economia familiar; produ��o de abelhas; Organiza��o comunit�ria; igualdade de g�nero.
Introducci�n
En la parroquia de San Antonio se han desarrollado diferentes din�micas de participaci�n comunitaria, en las cuales las mujeres se han tomado nuevos espacios. El presente art�culo pretende analizar y diagnosticar estos elementos, desde un enfoque de g�nero que permita situar la importancia de estas expresiones que se presentan en la contemporaneidad, como mecanismos alternativos a la crisis econ�mica actual agravada por una pandemia y la sustentabilidad de los hogares. La intenci�n de este estudio es aportar con elementos para pensar las din�micas de las comunidades que permitan promover formas democr�ticas de organizaci�n, siendo una de ellas la autogesti�n para la producci�n ap�cola. La indagaci�n se focaliza en la comunidad �Menos Pensado�, la cual, como dato relevante, en 2012 adopt� ese nombre con el objetivo de llamar la atenci�n de las autoridades por conseguir obras y asistencia.
En este contexto se observa que las sociedades actuales, que viven bajo el modelo democr�tico liberal, se ven atravesadas por la participaci�n pol�tica, social y econ�mica, con cada vez mayor incidencia en la gesti�n p�blica. Las decisiones que se toman sobre pol�ticas p�blicas afectan a todos y a todas, por ello, cabe estudiar la injerencia econ�mica en el espacio comunitario, considerando que, en el caso de las econom�as familiares ecuatorianas, estas se han caracterizado por una estructura hist�rica patriarcal, en la cual el hombre ha sido el principal proveedor econ�mico. Es pertinente exponer algunos elementos que han ayudado a sostener la carga econ�mica, en este caso, las mujeres apoyando desde trabajos con ingresos inferiores, a lo que se suman los hijos que, en su crecimiento, se suelen integrar a las din�micas familiares de autosustento.
Las comunidades campesinas en el Ecuador se componen, generalmente, por familias con un n�cleo social b�sico que son parte de una determinada organizaci�n territorial, enfoc�ndose, las mismas, de manera principal en la producci�n, la ganader�a, agricultura y otras actividades que comprenden una relaci�n directa con la tierra.
Con sustento en Gonzales de Olarte (1979) se debe considerar a la familia como la c�lula de la estructura de clases en el campo y en la comunidad entendiendo que esta a su vez est� atravesada por diversos intereses sociales y econ�micos. Desde esta apreciaci�n es viable situar a la familia como el centro de las actividades econ�micas y pol�ticas fundamentales en la agricultura, ganader�a, artesan�as y pesca de los sectores rurales. La provincia de Manab� adopta esta forma tradicional de organizaci�n y, adem�s, integra los intereses socioculturales de la poblaci�n, tanto a nivel barrial, como comunal, parroquial e incluso cantonal.
Se debe comprender que, en Am�rica Latina, y de acuerdo con lo expuesto por Segato (2019), las alternativas productoras �radicales y civilizatorias� est�n en progreso en muchos escenarios; esta aseveraci�n se ejemplifica por medio de la organizaci�n ap�cola de mujeres. Ellas sostienen la vida dentro del desarrollo capitalista, contra un sistema patriarcal, por medio de la colaboraci�n. El desaf�o es visibilizar, conectar y teorizar dichos ejemplos y desarrollar puntos de partida epistemol�gicos que permitan pensar la situaci�n de las mujeres en distintos lugares del Estado, en condiciones que, en algunos casos, son m�s desfavorables que hace varios a�os.
Al factor de la pobreza analizado se suma el contexto de pandemia del SARS-CoV-2, que ha restringido la movilidad y el comercio, agravando la capacidad de las familias para satisfacer sus necesidades b�sicas. Adem�s, la parroquia y sus comunidades integrantes son eminentemente rurales y agr�colas, su comercio consiste b�sicamente en la venta de ganado vacuno y porcino, de productos l�cteos, agr�colas y otros. Este comercio se da bajo las formas tradicionales. La relaci�n directa entre comprador-vendedor-consumidor, as� como su participaci�n del desarrollo p�blico, se ven afectadas por las restricciones de pandemia. Los miembros de la organizaci�n familiar y el medio en que se reproduce la vida pol�tica y p�blica son directamente afectados por las condiciones ex�genas que los atraviesan.
�Por otro lado, tambi�n se debe discutir sobre conocimiento tradicional, desde Ortiz (2014) se considera como el conjunto de destrezas aplicadas en los espacios comunales ind�genas y locales en todo el mundo, que fueron entendidas a partir de pr�cticas desarrolladas a lo largo de siglos, las cuales se transfieren verbal e imitativamente entre generaciones. Ellas son parte de una cultura colectiva, manifestadas a trav�s de relatos, mitolog�a, producci�n musical, folklore, dichos, refranes, rituales, valores culturales, leyes locales, comunicaci�n e inclusive, como es el caso de este estudio, pr�cticas agr�colas. En su conjunto, este conocimiento constituye una fuente de informaci�n para los lugare�os y estar al tanto del manejo que le dan a sus procedimientos de producci�n, siendo necesario resguardarlo y emplearlo para una apropiada administraci�n de los recursos naturales en favor del mejoramiento de las situaciones de subsistencia en las colectividades. No es posible, entonces, desconocer la �tradicionalidad�, en lo que tiene que ver con la organizaci�n comunitaria, desde el punto de vista econ�mico y cotidiano al analizar la comunidad ap�cola de la zona.
Tambi�n se trata de pensar la �econom�a popular� desde la din�mica de producci�n y consumo, como un proceso colaborativo de nuevas relaciones entre la naturaleza y el ser humano en su cotidianidad. En este marco, la problem�tica que viven las mujeres, como la diferencia de ingresos, se concentra en distintos empleos donde lo com�n es que las mujeres cuenten con menos beneficios o derechos, siendo para ellas la precarizaci�n la norma. �Un ejemplo de esto es el servicio dom�stico no remunerado y remunerado con m�nimas condiciones laborales� (�lvarez, 2016, p. 45). Otro problema es el espacio de pol�tica p�blica que discrimina, donde resalta el papel dominante del hombre.
El liderazgo familiar y comunitario es otro de los aspectos de trascendencia a abordar, as� como el rol que cumplen los hombres en la familia, el sustento complementario y las labores de los j�venes en esta estructura. Desde la lectura de P�rez (2019) el objetivo pol�tico prioritario para este proceso productivo de las mujeres de la producci�n ap�cola, ser�a lograr la eliminaci�n de las barreras visibles e invisibles que impiden el pleno acceso a todas las esferas econ�micas, adem�s de reforzar la idea, desde el feminismo, que evidencia el afrontamiento por las mujeres de la crisis en los hogares y otras agrupaciones comunitarias m�s que en los Estados.
Con base en estos elementos expuestos, se considera el contexto de las comunidades en su organizaci�n pol�tica, social, cultural y econ�mica. El desarrollo ap�cola implic�, en esta comunidad, conocer los mecanismos que se van actualizando a medida que avanza la actividad y que se derivan de coyunturas espec�ficas, las cuales obligan a los jefes de hogar a innovar en el tiempo y espacio.
Metodolog�a
Esta investigaci�n indaga el contexto productivo del sitio �Menos Pensado� respecto a la miel de abeja y al manejo de las mujeres en este proceso, as� como la incidencia de este sobre la experiencia participativa de la parroquia. Se aborda, adem�s, la participaci�n vinculada al g�nero, dentro de procesos de almacenamiento, producci�n y distribuci�n, al tratarse de un estudio en un nivel exploratorio. El enfoque utilizado parte de Grajales (2000), es decir, una aproximaci�n en el estudio cualitativo de campo, con el fin de aumentar el grado de familiaridad con el problema. El procedimiento metodol�gico usado en este estudio fue el �grupos focales� y entrevistas directas, derivado de parte del estudio de campo realizado en un trabajo de tesis del autor principal del art�culo, en la parroquia San Antonio de Chone.�
La poblaci�n a analizar (universo) son las personas que intervienen en el proceso de producci�n de miel de abeja, responsables de su producci�n, almacenamiento y distribuci�n. Esta poblaci�n se agrupa en un total de 44 hogares en el sitio Menos Pensado. Para la realizaci�n de los grupos focales se aplic� un muestreo no probabil�stico, adem�s, de tipo intencional, que dividi� la poblaci�n en tres muestras sintetizadas en la siguiente tabla:
Figura 1: S�ntesis de la investigaci�n
|
Objetivo de la investigaci�n |
Tipo de investigaci�n |
Poblaci�n |
T�cnicas |
Instrumentos |
|
Conocer las perspectivas de los moradores del sitio Menos Pensado de Chone, en torno a la producci�n de miel de abeja. |
Exploratoria |
Grupo 1 Mujeres encargadas del proceso de producci�n de miel de abeja. |
Grupos focales |
Gu�a de grupos focales. Escala de Likert.
|
|
Grupo 2 Esposos de las productoras de miel de abeja |
Grupos focales |
Gu�a de grupos focales. Escala de Likert. |
||
|
Grupo 3 J�venes de las familias productoras de miel de abeja |
Grupos focales |
grupos focales. Escala de Likert. |
Nota: La tabla realiza una s�ntesis desde el objetivo de la investigaci�n, hacia la aplicaci�n metodol�gica, sustentada por los instrumentos como Escala de Likert.
El procedimiento metodol�gico de grupos focales busca crear un espacio de opini�n que permita conocer los diferentes criterios en torno a la actividad que realizan, en base a las preguntas planteadas en la investigaci�n, dise�adas para obtener datos cuantitativos y cualitativos. Esta t�cnica es especialmente usada con el fin de explorar los conocimientos y experiencias de un grupo de personas que est�n continuamente interactuando, permitiendo examinar los discursos de distintos actores de la sociedad, el qu�, el por qu� y el c�mo. �El trabajar en grupo facilita la discusi�n y activa a los participantes a comentar y opinar a�n en aquellos temas que se consideran como tab�, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios� (Hamui-Sutton, 2012, p. 29). Los grupos tienen la tarea de identificar los paradigmas existentes, y los tab�es que los atraviesan, en las nuevas formas de sostenimiento econ�mico y representatividad de la mujer, as� como su postura frente a los mismos.
Sobre los elementos que considera esta investigaci�n se dividen en tres: Primero, la informaci�n de la comunidad. La academia econ�mica y sociol�gica tradicional prioriza los poblados numerosos y territorios grandes. Para el presente caso, en la comunidad Menos Pensado, no se han elaborado estudios interdisciplinarios sobre las condiciones de sus habitantes. Lo que se encuentra son datos de fuentes p�blicas de tipo censal, sin desagregaci�n anal�tica, por lo cual el presente art�culo procura sistematizar y utilizar esta informaci�n, en el marco de la participaci�n en la formulaci�n de pol�ticas p�blicas desde los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GAD) parroquiales.
Segundo, sobre la participaci�n pol�tica, como tal, existen varios autores que lo abordan, como Jalil (2019) y Sanabria (2001), quienes discuten la inmersi�n de los proyectos comunitarios en procesos democr�ticos, contenidos aplicables al an�lisis del caso �Menos Pensado�. Tercero, los estudios feministas que piensan la problem�tica de producci�n y sostenimiento de la vida son variados, con autores como Segato (2019), Sassen (2015) y P�rez (2019), quienes desde la perspectiva de g�nero discuten el lugar de las mujeres en la producci�n y el desarrollo de nuevas din�micas en comunidades y agrupaciones, en busca de mejorar las condiciones de vida en tiempos de crisis.
Por �ltimo, sobre la recolecci�n de informaci�n primaria, esta se dio, como indicamos antes, por medio de la implementaci�n de grupos focales y entrevistas directas. Las variables de an�lisis consideradas con relaci�n a la cadena de producci�n de la miel fueron: sexo, edad y actividad econ�mica principal. Los grupos abordaron tambi�n, el contexto de producci�n y distribuci�n en el per�odo de pandemia. Tomando en cuenta las medidas sanitarias, pero tambi�n los beneficios de la miel de abeja, la investigaci�n pretende conocer la percepci�n de los productores, as� como de los ciudadanos que son consumidores de este producto.
Presentaci�n y discusi�n de resultados
Contexto mundial y nacional de la producci�n ap�cola
Aunque los datos hist�ricos de la apicultura marcan sus inicios desde los primeros asentamientos humanos, en la actualidad, varios expertos han encontrado evidencias arqueol�gicas de que la miel producida por las abejas para usos humanos existir�a desde el periodo Mesol�tico, esto es, aproximadamente unos 7 000 a�os a.C. Adem�s, existen vestigios de las primeras referencias escritas sobre la miel en una tablilla Sumeriana, con fecha entre los a�os 2100-2000 a.C.; en esta tablilla las antiguas civilizaciones mencionan las propiedades y usos de la miel como droga y como ung�ento. Por ello, desde autores como Ulloa (2010) se afirma que la miel ha sido hist�ricamente usada con prop�sitos m�dicos, estim�ndose que es de las herramientas medicinales descubiertas m�s antiguas y que se aprovecha hasta la actualidad.
La apicultura es una actividad de importancia primordial a nivel mundial, en gran parte por los productos procedentes de ella, pero tambi�n por el valor que tienen las abejas en la polinizaci�n de las plantas. Seg�n datos de la ONU, en 2015 en el mundo el 84% de los cultivos eran polinizados por las abejas. La apicultura ha sido de gran importancia a nivel internacional, no solo por los productos derivados de ella, sino, adem�s, por la importancia que tienen las abejas en este proceso y, por ende, en la conservaci�n de distintas especias de flora y fauna, as� como en la preservaci�n del ambiente, en general. Sin embargo, se debe considerar, adem�s, que en la �ltima d�cada las colmenas y las abejas como tal han reducido su n�mero a casi la mitad del siglo XX (ODS, 2015).
El recurso natural que genera el proceso de polinizaci�n sustenta el aprovechamiento de la vida y su desarrollo. La miel de abeja, como materia prima, tanto como los productos elaborados a partir de ella, sigue teniendo una enorme importancia en el mercado de consumidores. Entre los principales productos se puede mencionar: dulces, medicina natural y endulzantes, alcanzando. Una producci�n de un mill�n cien mil toneladas (1 100 000 ton) y un movimiento de comercializaci�n entre 350 mil a las 400 mil toneladas Los pa�ses a la vanguardia en la producci�n y distribuci�n a gran escala de la miel son China, Argentina y M�xico, sin embargo, existen otros pa�ses que han volcado sus esfuerzos en activar econom�as locales con procesos ap�colas (Unam, 2013).
Participaci�n y producci�n
Los mecanismos de participaci�n ciudadana respaldan la organizaci�n comunitaria y dan paso a la discusi�n sobre paridad de g�nero y la apertura a espacios que vinculan a las mujeres con la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario. En relaci�n con este punto, el PNUD (2020) en su objetivo n�mero 5 propone que:
Poner fin a todas las formas de discriminaci�n contra las mujeres y ni�as no es solo un derecho humano b�sico, sino que adem�s es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y ni�as tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento econ�mico y el desarrollo a nivel mundial (PNUD, 2020).
En el marco del cumplimiento de estos objetivos en que se inscribe el pa�s, y siendo relevante considerar aquellos elementos que permitan erradicar las formas de discriminaci�n de g�nero, la formaci�n del grupo de mujeres que trabajan en el proyecto ap�cola de la comunidad �Menos pensado� es el primer paso hacia una reconstrucci�n social con visi�n de g�nero, que aporte a la politizaci�n de estos espacios.
Por otro lado, ha sido un reto para el Estado ecuatoriano el potenciar las econom�as familiares, su estructura y capacidad de fortalecimiento en los componentes de la salud, educaci�n, acceso a servicios b�sicos y mejores ingresos. Sin embargo, las familias no han tenido siempre la capacidad de acceder a estos por factores como: infraestructura, falta de oportunidades y falta de apoyo por parte de las carteras de estado. Seg�n datos del INEC, a diciembre 2020 la pobreza en el pa�s alcanz� un 32,4% y la pobreza extrema el 14,9%. Por otro lado, en el �rea urbana la pobreza lleg� al 25,1% y la pobreza extrema a 9,0%. Por �ltimo, el informe plantea que en el �rea rural la pobreza lleg� al 47,9% y la pobreza extrema el 27,5%. Estos n�meros nos ubican frente a una realidad dura: la pobreza extrema se visibiliza m�s en la ruralidad, donde las comunidades agr�colas son las m�s golpeadas.
En el contexto de la econom�a popular y de la inserci�n de las mujeres en las cadenas productivas territoriales tiene varias caracter�sticas a considerar. Una es la capacidad de innovaci�n y organizaci�n de las mujeres, otra la adaptaci�n y uso de los recursos en las econom�as de las familias que pertenecen y, tambi�n, la activaci�n microecon�mica y el impacto de esta a nivel parroquial. Estos procesos entonces �detectan, estudian, analizan y conocen elementos que inciden en el desarrollo de las actividades econ�micas que son base fundamental del bienestar de los ciudadanos, especialmente cuando existe relaci�n entre producci�n y mercadeo� (Pinto, 2000, p. 32).
Por esta raz�n, los aspectos productivos a nivel comunitario se han ido adaptando a la agricultura y monocultivos en los pa�ses con zonas tropicales, como lo es la Costa en Ecuador. Desde esta perspectiva, y gracias al trabajo de participaci�n que se ha efectuado por parte de las mujeres de esta comunidad, el Estado y otras organizaciones han apoyado diversos proyectos familiares y comunitarios de esta �ndole.
�Las provincias donde la apicultura tiene m�s abasto son: Loja, Manab�, Santa Elena, Azuay, y Chimborazo. Para el a�o 2021 la provincia de Manab� ha tenido mayor producci�n de miel de abeja y hay un mayor n�mero de productores en el pa�s (Magap, 2018). Sin embargo, Pichincha tiene m�s colmenas como se detalla en la Figura 1.
Nota: El gr�fico representa las diferencias en el n�mero de colmenas en producci�n de acuerdo a su territorio provincial. Informaci�n obtenida de la p�gina web del Ministerio de Agricultura y Ganader�a.

Figura 2: Colmenas registradas en el Ecuador
�
En este contexto se instala el proyecto israel� para producir miel pura de abeja a trav�s de la Asociaci�n de Producci�n Ap�cola Reinas Obreras. Cabe resaltar que la mayor�a de actividades productivas en esta comunidad se ha dado con el apoyo de la ONG israelita IsraAID, con una perspectiva participativa de la asociaci�n, pensando tambi�n en las condiciones ambientales y naturales m�s adecuadas para impulsar diversos proyectos sostenibles. Existe, adem�s, la necesidad de las familias de encontrar los caminos para impulsar las econom�as familiares, apoy�ndose en el ecosistema favorable para la producci�n e implementaci�n de proyectos y estrategias en comunidades como �Menos Pensado�.
San Antonio del Peludo, Chone
En la provincia de Manab� hay siete humedales, cuatro de ellos dependen de la cuenca hidrogr�fica baja del R�o Chone, dos del r�o Portoviejo y el humedal restante de la cuenca alta del r�o Guayas. Estos son: La Segua, Ci�naga Grande, Embalse La Esperanza, Las Lomas, Embalse Poza Honda, El Tabacal y El Rosario. San Antonio es la parroquia m�s peque�a del cant�n Chone con una extensi�n de 20 818 hect�reas. Tienen en su per�metro el humedal La Segua, con un ecosistema tropical productivo, abundante biodiversidad, agua, oportunidades de recreaci�n, transporte, protecci�n contra fen�menos naturales, recoge el agua proveniente de las escorrent�as superficiales y las descargas del sistema h�drico de los principales r�os de la provincia, lo cual ha permitido la implementaci�n de proyectos alineados con el aprovechamiento de estos ecosistemas privilegiados.
Por esta raz�n, la comunidad re�ne sus esfuerzos por cuidar el medioambiente en estos espacios que permiten subsistir a las familias. En este punto aparece el rol del GAD de San Antonio, el cual recibe principalmente estas iniciativas, principalmente en temas de econom�a popular, protecci�n de los recursos naturales y agricultura. La producci�n agr�cola de la parroquia se centra en los productos detallados en la Tabla 2.
Figura 3: N�mero de Unidades de producciones agropecuarias
|
N�mero de UPAS |
% |
Producto |
N�mero de UPAS |
% |
|
|
Arroz |
10 |
0,58% |
Fr�jol |
240 |
15,08% |
|
Cacao |
26 |
1,50% |
Man� |
46 |
2,65% |
|
Ma�z |
677 |
38,98% |
Papaya |
84 |
4,84% |
|
Maracuy� |
279 |
16,06% |
Sand�a |
13 |
0,75% |
|
Pl�tano |
127 |
7,31% |
Tomate |
20 |
1,15% |
|
Yuca |
201 |
11,57% |
Total |
1 737 |
100,00% |
Se puede ver que no se identifican UPAS (Unidades de producci�n agropecuarias) enfocadas en la producci�n ap�cola en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia. Sin embargo, el estudio in situ se�ala que en �Menos Pensado�, se dan esfuerzos por la cosecha ap�cola, adoptando t�cnicas israel�es e introduciendo la organizaci�n de las mujeres residentes en el �rea para llevar a cabo esta tarea.
Sitio �Menos Pensado�
Esta comunidad, perteneciente a la parroquia San Antonio, se encuentra a 22 kil�metros del cant�n San Vicente. Antes perteneci� a la comunidad Barquero, hasta el a�o 2012, cuando sus habitantes deciden independizarse y adoptar el nombre de �Menos Pensado�, con el objetivo de llamar la atenci�n de las autoridades locales. Entonces no participaban en los procesos de la democracia participativa; se trat� m�s bien de una integraci�n de la poblaci�n en los procesos de toma de decisiones y la participaci�n colectiva o individual en pol�tica. De esta forma, se pretende realizar un an�lisis y diagn�stico de las din�micas en la organizaci�n y participaci�n comunitaria inmersa en la din�mica de g�nero y la econom�a familiar.
Actualmente existen aproximadamente 60 familias en este sector, que son preponderantemente agr�colas y han adoptado las tradiciones del montuvio manabita en su diario vivir. No obstante, las mujeres se han organizado para crear APARO, organizaci�n en que se involucra a 14 mujeres, 12 de las cuales son madres jefas de hogar, que han desarrollado este proyecto, gracias al cual sostienen las econom�as de las familias del sector, de manera directa e indirecta. Esta asociaci�n establece un nuevo modelo de la productividad, sustentado por la mujer y su rol de empoderamiento en las cadenas productivas. �Los feminismos tienen una voluntad de transformaci�n del statu quo, crean una forma distintiva de organizar de facto el sistema econ�mico� (P�rez, 2019 p. 48).
Presentaci�n y an�lisis de resultados
El involucramiento de la mujer se da en un contexto de falta de oportunidades, lo cual se expres� desde el primer grupo focal, en donde de forma un�nime se relat� el olvido de la comunidad y las familias por parte de las autoridades. Las 14 socias participantes manifestaron haber encontrado en la producci�n de miel de abeja un camino para poder independizarse econ�micamente, adem�s de acceder al conocimiento sobre el trato que debe darse al medio ambiente para que puedan desarrollar sus actividades de manera m�s eficaz, as� como los beneficios en temas de salud, por el valor medicinal de la miel de abeja.
Este grupo ejemplifica lo expuesto por Segato (2019): �La centralidad de la garant�a de la reproducci�n material y simb�lica de la vida colectiva y las multiformes pr�cticas pol�ticas comunitarias que la regulan son los ejes de diversos horizontes comunitario- populares que construyen y alumbran caminos de emancipaci�n social� (p. 393). Sin embargo, la emancipaci�n siempre enfrenta dificultades que atentan contra estos intentos de cambio, por ejemplo, los apiarios a veces son robados, hay mucha inseguridad en el sector y falta presencia de las autoridades e instituciones relacionadas.
Frente a estos inconvenientes, las mujeres participantes en nuestra investigaci�n reconocieron mejoras de sus ventas en el per�odo de emergencia por la pandemia, debido a las demandas de la miel de abeja por sus propiedades curativas, lo cual les ha ido abriendo nuevos mercados y no ha permitido que se detenga la producci�n, incluso en tiempos de confinamiento. Cabe se�alar que, en la comunidad, hubo casos de personas con s�ntomas leves de COVID, no habiendo fallecidos por esta causa.
Por otro lado, esta actividad incorpora a ni�os y esposos de las mujeres productoras de miel, propiciando la dinamizaci�n econ�mica al interior y entre las familias de la comunidad, pasando a ser beneficiarias directas e indirectas de la organizaci�n productiva comunitaria.
APARO incluye la participaci�n activa de 12 mujeres, que hacen dirigencia, buscan espacios de venta para sus productos, adem�s de asistir a capacitaciones en los distintos t�picos de la producci�n ap�cola. No tienen expreso inter�s pol�tico-institucional, pero s� inter�s en buscar un mejor futuro para el sitio �Menos Pensado�, como una m�s adecuada infraestructura para los moradores del sector.
El segundo grupo focal, con los esposos de las socias de la APARO, participaron ocho varones, quienes manifestaron un apoyo total hacia las novedosas formas de producir y la participaci�n de sus mujeres en estos �mbitos. No hubo comentarios negativos, ni referidos a alg�n tipo de restricciones a la participaci�n activa de las familias en los procesos productivos.
En sociedades como la ecuatoriana y manabita, las estructuras familiares han sido hist�ricamente lideradas por varones. Estos, por el contexto social, las costumbres o tradiciones locales, han sido tradicionalmente los proveedores de recursos monetarios en las microeconom�as. Ahora, en cambio, las familias comienzan a cambiar sus din�micas y l�gicas sociales, desde las cl�sicas culturas campesinas de tipo patriarcal hacia un n�cleo de organizaci�n familiar productiva artesanal.� Seg�n Jalil (2011), en este proceso se encuentra la base de la reconfiguraci�n socioecon�mica, que no solo significa el paso de una actividad econ�mica a otra con m�s ingresos, sino tambi�n de un proceso de transmutaci�n de la familia campesina tradicional.
Al ser consultados sobre su perspectiva acerca del manejo econ�mico en las familias, los participantes manifestaron que, al principio, la mayor participaci�n femenina generaba resistencias, pues la econom�a y el sustento de los hogares han sido manejados hist�ricamente por los varones. �El hombre manda� manifiesta un participante entre risas, pero asume que la realidad de la comunidad ahora es que las mujeres se han posicionado como quienes sustentan el 80% de las necesidades econ�micas de las familias. En este grupo focal, adem�s, se resalt� la necesidad de encontrar nuevas oportunidades buscando a en las autoridades locales para poder potenciar proyectos como el ap�cola o el agr�cola, sin resultados; desde el a�o 2012 no han existido otros proyectos de car�cter productivo con el impacto que ha tenido esta asociaci�n.
El tercer grupo focal lo integraron j�venes hijos de las madres productoras y j�venes mujeres participantes del proceso productivo estuvo conformado por ocho participantes, distribuidos en cinco mujeres y tres varones. De modo general, ellos manifestaron su complacencia por participar en este proceso que, adem�s, les permite cuidar el medio ambiente, acercarse a la naturaleza y proteger la fauna y flora de la comunidad. En lo concerniente a las tareas en la APARO, los j�venes son encargados de la recolecci�n, cuidado y transporte de la miel de abeja. Recalcan que en sus familias no hay ning�n prejuicio porque sean las madres quienes hagan las compras, o les den para poder estudiar. Seg�n los j�venes, sus padres han aceptado hace tiempo que la falta de oportunidades no les permiti� sustentar el hogar y, ahora que lo hacen las madres, las familias tienen oportunidades para subsistir.
La figura 2, con base a datos cuantitativos obtenidos por nosotros, contextualiza el comentario de los j�venes sobre los ingresos familiares percibidos en los 4 a�os anteriores a esta investigaci�n. De 32 mujeres mayores de 25 a�os, el 93% manifest� no haber tenido ingresos antes del a�o 2017, frente a dos comuneras que expresaron s� haber percibido alg�n tipo de remuneraci�n, ya sea por labores de jornal, empleos eventuales, informalidad o trabajos en casas.

Figura 4: Ingresos antes del a�o 2017 en las mujeres de la comunidad
Seg�n Jorge Vera, morador del sitio estudiado, la falta de oportunidades para los hombres ha sido el detonante para que las esposas e hijas busquen otras opciones para apoyar la econom�a del hogar.
La figura 3 muestra el peso relativo de las principales actividades de fortalecimiento organizacional en la asociaci�n y en la comunidad, desde el punto de vista productivo, de medio ambiente, organizacional, entre los principales.

Figura 5: Actividades de fortalecimiento organizacional.
Del an�lisis de esta figura es posible colegir que las ONG han realizado la mayor cantidad de actividades para fortalecer la organizaci�n, esto a pesar de que quienes se benefician de las mismas. Sin embargo, es el gobierno central -por medio de los GAD parroquiales- que a largo plazo genera procesos sostenibles con las capacidades de la sociedad que lo conforma.
A continuaci�n, se presentan los ingresos de las actuales mujeres cabezas econ�micas del hogar, funci�n que desempe�an desde que inicia la organizaci�n APARO:

Figura 6: Ingresos desde el a�o 2017
La figura anterior muestra que el 87% de ellas tuvieron ingresos desde 2017, frente al 13% que respondieron no tener ning�n ingreso durante este per�odo de tiempo. Este indicador se contrasta con los datos detallados en la figura 2, en relaci�n a los ingresos de las mujeres antes del a�o 2017.
A trav�s de los grupos focales y de las entrevistas se identifica un com�n denominador de respuestas relativas al desarrollo de la calidad de vida y participaci�n productiva y organizacional de las familias inmersas en el proyecto. As�, mayores recursos, son directamente proporcionales a mejoramiento de las condiciones de vida, adem�s funciona como una estela generacional que marca un precedente sobre las posibilidades positivas en espacios pol�ticos, las mujeres encabezando estas actividades adem�s tienen un doble sentido en temas de g�nero. El empoderamiento de estas mujeres genera cambios a nivel estructural. Con la aplicaci�n del instrumento de las entrevistas, se tuvo un mejor diagn�stico econ�mico-familiar, por el despliegue que conlleva realizar esta tarea y que se ejecut� con las jefas de familia de la localidad.
Conclusiones
En el proceso de g�nesis y desarrollo del proyecto de APARO se puede observar c�mo la mujer va despoj�ndose poco a poco de su situaci�n de dependencia econ�mica de sus parejas, con acciones aut�nomas como las aqu� descritas. Es decir, la conformaci�n de una asociaci�n productiva dota a las mujeres de opciones para generar recursos que den soporte a sus proyectos personales y familiares, generando ingresos econ�micos a nivel familiar y comunitario. Esto ha configurado nuevas din�micas y relaciones sociales en el espacio pol�tico de la participaci�n activa, en medio de adversidades ex�genas como la pandemia de Covid-19, as� como en el espacio familiar, incluyendo a parejas, hijos e, indirectamente, a familiares consumidores.
El aumento de ingresos familiares, el movimiento del mercado y el desarrollo de mejores condiciones para la producci�n cambian las posibilidades de las comunidades de articularse a pol�ticas p�blicas y de actores institucionales no p�blicos que apunten al desarrollo local. El crecimiento econ�mico tiene como consecuencia el de otros espacios y funciona como punto de partida para nuevos proyectos similares. Adem�s, en el largo plazo, coadyuvan a mejorar la educaci�n, acceder a alimentaci�n de calidad y a obtener empleo digno, es decir, a mejorar la calidad de vida.
El estudio de las din�micas democr�ticas en distintos espacios del Ecuador debe pensarse desde lo interseccional ya que solo as� se logra analizar la complejidad de las relaciones. Estos procesos favorecen la modificaci�n de actitudes y modelos mentales, lo que se vuelve posible gracias a la superaci�n las condiciones en que florecen el machismo y el gran empresariado, propiciando aprendizajes sociales disruptivos y de enorme beneficio productivo, algo muy importante en el mundo de las actividades ap�colas, con sus aportes y retos. Como una lecci�n central de este proyecto se destaca que la conformaci�n de una asociaci�n productiva de mujeres puede volver a su trabajo en la fuente principal de sostenimiento econ�mico familiar y catalizador de toda la econom�a comunitaria local.
De acuerdo con los resultados obtenidos es posible corroborar c�mo la inserci�n directa y protag�nica de las mujeres en el desarrollo productivo puede crear condiciones favorables para la construcci�n de su autonom�a personal y pol�tica, tan como lo han expuesto autoras feministas, como Segato (2000). Destacamos la incidencia en la participaci�n femenina activa, la auto convocatoria, la organizaci�n y el desarrollo productivo y comunitario del espacio donde viven. Adem�s, destaca el papel de las ONG al viabilizar nuevas din�micas, con enfoque de g�nero, en comunidades hist�ricamente excluidas por las restricciones capitalistas de las grandes empresas.
Por otro lado, cabe recordar que este art�culo tiene �nicamente alcances anal�ticos exploratorios, dejando para otros investigadores la tarea de profundizar en las ideas aqu� propuestas, y en contrastarlas con estudios en otras comunidades y proyectos similares. En efecto, los procedimientos utilizados para los objetivos de este trabajo, as� como los conceptos aplicados, podr�an ser adaptados a estudios en otros contextos. Este art�culo espera ser un punto de partida que deja nuevas l�neas de investigaci�n sobre comunidades m�s peque�as y sus desarrollos productivos aut�nomos, orientados a generar movimiento de mercados y desarrollo sostenible y autosustentable, aprovechando los recursos del entorno, y generando din�micas de trabajo y familiares a nivel parroquial.
Referencias
1. �lvarez, �. (2016). Construyendo una alternativa al desarrollo capitalista. Trabajo, g�nero y econom�a popular
2. Gonz�les de Olarte, E. (1979). La econom�a de la familia comunera. Documentos de Trabajo,
3. Grajales, T. (2000). Art�culo Cient�fico. Tipos de investigaci�n. Sin informaci�n editorial.
4. Hamui-Sutton, A. (2012). La t�cnica de grupos focales. Elsevier
5. INEC (2020). Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo.
6. Jalil, N. (2019). Relaciones comunitarias en la organizaci�n familiar productiva de los talleres de tagua en la comuna de Sosote, Manab�, Ecuador. Unesum-Ciencias: Revista Cient�fica Multidisciplinaria,
7. MAGAP (2018). Apicultores registrados en Ecuador. Quito: MAGAP.
8. ONU (16 de 09 de 2015). El valor de las abejas para la polinizaci�n de los cultivos. Punto de mira
9. Ortiz, T. (2014). Actividades productivas y manejo de la milpa en tres comunidades campesinas del municipio de Jes�s Carranza, Veracruz, M�xico. Polibot�nica
10. Plan de Ordenamiento Territorial. GAD San Antonio. Chone.
11. P�rez, A. (2019) Subversi�n Feminista de la econom�a. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sue�os. Obtenido en: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf Recuperado el: 15/03/2022
12. Pinto, A. (2000). Microeconom�a cooperativa. Universidad Mayor San Andr�s.
13. PNUD (2022). Objetivos de desarrollo sostenible. Obtenido de: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero . Recuperado el: 23/03/2022
14. Sanabria, G. (2001). Participaci�n Social y Comunitaria. Reflexiones. Revista cubana de salud p�blica
15. Sassen, S. (2015) Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la econom�a global. Buenos Aires: Katz, 2015. Obtenido en: https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/01/sassen-expulsiones.-brutalidad-y-complejidad-enla-economicc81a-global.pdf Recuperado el: 23-04/2022
16. Segato, R. (2019) Como se sostiene la vida en Am�rica Latina. Feminismos y reexsistencias en tiempos de oscuridad. Abya Yala, Rosa Luxemburg.
17. Ulloa, J. A. (2010). La miel de abeja y su importancia. Revista Fuente
18. UNAM (2013). Apicultura. Secretaria de Docencia. M�xico
� 2022 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento
Revista Científico-Académica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo
Manta - Ecuador
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabí - Ecuador.
Código Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com
URL: https://www.polodelconocimiento.com/