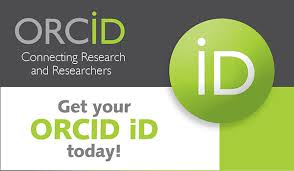![]()
Evolución de las normas imperativas y su importancia en los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental en Ecuador
Evolution of mandatory norms and their importance in the rights of nature and environmental sustainability in Ecuador
Evoluçăo das normas obrigatórias e a sua importância nos direitos da natureza e na sustentabilidade ambiental no Equador
 |
|||
 |
|||
Correspondencia: amarcos2@espe.edu.ec
Ciencias Sociales y Políticas
Artículo de Investigación
* Recibido: 26 de mayo de 2025 *Aceptado: 30 de junio de 2025 * Publicado: 30 de julio de 2025
I. Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador.
II. Instituto Tecnológico Superior Espańa, Ecuador.
III. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí, Ecuador.
Resumen
Este estudio rastrea el desarrollo de las normas de carácter imperativo en el ordenamiento jurídico del Ecuador, centrando la atención en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos jurídicamente exigibles. A partir de la Constitución de la República de 2008, pionera al incorporar una visión ecocéntrica sostenida en el principio del sumak kawsay, se indaga de qué manera el Estado ha configurado un régimen normativo que trasciende el antropocentrismo y se orienta hacia una justicia ecológica de orden estructural. La investigación, de naturaleza cualitativa y asentada en una metodología dogmático-jurídica, se apoya en el análisis de la Constitución, en la jurisprudencia interna y de tribunales internacionales, en la doctrina especializada y en fuentes del Derecho Internacional Público y del Derecho comparado.
Los resultados ofrecen cinco hallazgos centrales: en primer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza se integra en un bloque de constitucionalidad ambiental todavía en proceso de consolidación. En segundo lugar, se presenta la propuesta de dar cuerpo teórico y normativo a un ius cogens ambiental que eleve a rango superior la prohibición de retrocesos, la justicia intergeneracional y el principio precautorio. En tercer lugar, la Corte Constitucional ecuatoriana avanza, aunque de modo no sistemático, en la construcción de una jurisprudencia ecológica progresiva. En cuarto lugar, el contraste entre los modelos jurídico-ambientales de Colombia y Bolivia pone de relieve fortalezas doctrinales en ambos países, así como debilidades institucionales. Por último, se evidencia que las normas imperativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 13, 14, 15 y 16, pueden articularse como un marco operativo global y coherente.
La discusión finaliza seńalando que Ecuador reúne los elementos normativos, simbólicos e institucionales necesarios para convertirse en un referente del nuevo constitucionalismo ecológico en la región y en el plano internacional. Desde esta posición privilegiada, el país puede proyectar un modelo en el que se entrelazan el bloque constitucional ecológico, las normas emergentes de ius cogens y los ODS, ofreciendo así una plataforma legítima para la defensa de los derechos de la naturaleza en un marco jurídico vinculante, ético y global.
Palabras Clave: derechos de la naturaleza; sostenibilidad; tutela efectiva y medio ambiente.
Abstract
This study traces the development of mandatory norms in Ecuador's legal system, focusing on the recognition of nature as a subject of legally enforceable rights. Based on the 2008 Constitution of the Republic, which pioneered the incorporation of an ecocentric vision based on the principle of sumak kawsay, it investigates how the State has configured a normative regime that transcends anthropocentrism and is oriented toward structural ecological justice. The research, qualitative in nature and based on a dogmatic-legal methodology, is based on an analysis of the Constitution, domestic and international jurisprudence, specialized doctrine, and sources of Public International Law and Comparative Law.
The results offer five central findings: first, the constitutional recognition of the rights of nature is integrated into a block of environmental constitutionality that is still in the process of consolidation. Second, the proposal is presented to give theoretical and normative substance to an environmental jus cogens that elevates the prohibition of retrogression, intergenerational justice, and the precautionary principle to a higher level. Third, the Ecuadorian Constitutional Court is making progress, albeit unsystematically, in building a progressive ecological jurisprudence. Fourth, the contrast between the environmental legal models of Colombia and Bolivia highlights doctrinal strengths in both countries, as well as institutional weaknesses. Finally, it is evident that peremptory norms and the Sustainable Development Goals, particularly SDGs 13, 14, 15, and 16, can be articulated as a global and coherent operational framework.
The discussion concludes by noting that Ecuador meets the normative, symbolic, and institutional elements necessary to become a benchmark for the new ecological constitutionalism in the region and internationally. From this privileged position, the country can project a model in which the ecological constitutional block, the emerging norms of jus cogens and the SDGs are intertwined, thus offering a legitimate platform for the defense of the rights of nature within a binding, ethical and global legal framework.
Keywords: rights of nature; sustainability; effective protection and the environment.
Resumo
Este estudo traça o desenvolvimento de normas imperativas no ordenamento jurídico equatoriano, com enfoque no reconhecimento da natureza como sujeito de direitos juridicamente exigíveis. Com base na Constituiçăo da República de 2008, pioneira na incorporaçăo de uma visăo ecocêntrica baseada no princípio do sumak kawsay, investiga-se como o Estado configurou um regime normativo que transcende o antropocentrismo e se orienta para a justiça ecológica estrutural. A investigaçăo, de natureza qualitativa e assente numa metodologia dogmático-jurídica, assenta na análise da Constituiçăo, da jurisprudência nacional e internacional, da doutrina especializada e de fontes de Direito Internacional Público e de Direito Comparado.
Os resultados oferecem cinco constataçőes centrais: em primeiro lugar, o reconhecimento constitucional dos direitos da natureza integra-se num bloco de constitucionalidade ambiental ainda em processo de consolidaçăo. Em segundo lugar, apresenta-se a proposta de dar substância teórica e normativa a um jus cogens ambiental que eleve a proibiçăo do retrocesso, a justiça intergeracional e o princípio da precauçăo a um patamar superior. Em terceiro lugar, o Tribunal Constitucional equatoriano está a progredir, ainda que de forma assistemática, na construçăo de uma jurisprudência ecologista progressista. Em quarto lugar, o contraste entre os modelos jurídicos ambientais da Colômbia e da Bolívia realça as forças doutrinárias de ambos os países, bem como as fragilidades institucionais. Por último, é evidente que as normas peremptórias e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular os ODS 13, 14, 15 e 16, podem ser articulados como um quadro operacional global e coerente.
A discussăo conclui referindo que o Equador reúne os elementos normativos, simbólicos e institucionais necessários para se tornar uma referência para o novo constitucionalismo ecológico na regiăo e a nível internacional. A partir desta posiçăo privilegiada, o país pode conceber um modelo em que o bloco constitucional ecológico, as normas emergentes de jus cogens e os ODS estejam interligados, oferecendo assim uma plataforma legítima para a defesa dos direitos da natureza dentro de um quadro jurídico vinculativo, ético e global.
Palavras-chave: direitos da natureza; sustentabilidade; proteçăo eficaz e meio ambiente.
Introducción
La evolución gradual de las normas imperativas en el sistema jurídico ecuatoriano ha permitido instaurar un orden normativo orientado a la protección integral del medio ambiente y al reconocimiento de los derechos de la naturaleza como principios rectores de la convivencia. Estas disposiciones, de alcance inderogable, han traspuesto la mera tutela de los intereses humanos para instaurar un nuevo marco de principios en el que la naturaleza es reconocida como sujeto de derechos, dotado de capacidad jurídica plena para exigir su defensa, restauración y renovación. El punto de inflexión de este viraje normativo se sitúa en la Constitución de 2008, que, a diferencia de los textos precedentes, adopta una perspectiva ecocéntrica y, en contradicción con las tradiciones constitucionales de todo el mundo, establece en el artículo 71 que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y a la preservación de los ciclos vitales que aseguran su continuidad.
La transformación normativa analizada por Acosta (2013) pone de manifiesto un inflexión decisiva que tergiversa los cánones del desarrollo convencional. El resultado es la configuración de un Estado constitucional de derechos que sitúa a la Pachamama en el núcleo mismo de la reconstitución de la relación entre los seres humanos y el entorno natural. En ese horizonte, las normas imperativas en materia ambiental devienen mecanismos insustituibles para la sostenibilidad, en cuanto dictan deberes jurídicos de ejecución forzosa a los poderes públicos, los agentes económicos y a la colectividad. El ordenamiento jurídico ecuatoriano se propone, así, afianzar una justicia ecológica real que articule respuestas adecuadas a las amenazas globales que plantea el cambio climático, la erosión de la biodiversidad y la fragmentación de los sistemas de vida.
Metodología
El presente trabajo se inscribe en la investigación cualitativa impulsada por una metodología dogmático-jurídica destinada a esclarecer la estructura normativa, la sistemática y la trayectoria histórica del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en los ordenamientos constitucional e internacional. El corpus empírico estuvo integrado por la Constitución de la República del Ecuador, en su redacción de 2008, cuidando particularmente los artículos 71 a 74, por los tratados internacionales que consagran principios de sostenibilidad y justicia ambiental y, en un tercer nivel, por las sentencias de la Corte Constitucional ecuatoriana que invocan el principio de in dubio pro natura. Se complementó el acervo probatorio con las decisiones pertinentes de las cortes constitucionales de Colombia y Bolivia, con doctrina especializada recogida en libros, revistas científicas indexadas y en dictámenes consultivos de entidades internacionales, incluidas las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los métodos exegético y sistemático facilitaron la interpretación del bloque de constitucionalidad ambiental, mientras el estudio de la doctrina y la jurisprudencia permitió seguir un recorrido por la paulatina configuración de los derechos ecológicos como normas imperativas, o jus cogens. El análisis comparado reveló los puntos de similitud y los aportes recíprocos entre los modelos constitucionales, y las técnicas de análisis del contenido jurídico se organizaron mediante matrices temáticas, ordenadas de acuerdo con criterios normativos, doctrinales y jurisdiccionales.
La validez del presente estudio descansa en la selección de fuentes autorizadas y actualizadas, y su confiabilidad se cimenta en la replicabilidad del procedimiento analítico junto con la triangulación de métodos entre el derecho nacional, el derecho internacional y el derecho comparado, lo que potencia el rigor argumentativo y la cohesión de las conclusiones alcanzadas.
Resultados
1. Reconocimiento Constitucional de los Derechos de la Naturaleza
La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, marcó un viraje decisivo al reconocer, por vez primera en la historia constitucional, a la naturaleza como sujeto de derechos, desarticulando la estructura del positivismo clásico erigido sobre fundamentos antropocéntricos. Este estatuto, articulado en los artículos 71 a 74, se sustenta en el concepto andino del sumak kawsay, el cual se despliega como un horizonte ético y filosófico que replantea la interrelación entre humanidad y naturaleza sobre pautas de reciprocidad, armonía y equilibrio. Acosta (2013) sostiene que el desplazamiento hacia un paradigma ecocéntrico no se limita a la creación de un régimen normativo avanzado, sino que materializa una ruptura epistemológica con el pensamiento jurídico de la modernidad occidental, al erigir la existencia, la regeneración y el sostenimiento de los ciclos vitales de la naturaleza en derechos autónomos y plena exigibilidad.
Sin embargo, la reciente reforma constitucional ha suscitado tensiones tanto prácticas como teóricas que revelan la distancia entre su proclamación formal y su efectividad en la acción pública. Silva (2021) argumenta que el Estado ecuatoriano, en su desenvolvimiento cotidiano, persiste en un esquema extractivista, particularmente en minería, hidrocarburos y agroindustria, en abierta contradicción con los valores ecológicos que la Carta garante. Tal colisión ha producido lo que podría calificarse de "disonancia constitucional ecológica": los principios que fundamentan el orden jurídico coexisten con agendas de retroceso ambiental. A su vez, la ausencia de una doctrina constitucional coherente que articule los derechos de la naturaleza, entendida como una hermenéutica sistemática, estructural y obligatoria, ha inhibido que esos derechos desplieguen la eficacia jurídica que la disposición promete.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos representa, indudablemente, un avance normativo de relevancia simbólica y política. No obstante, su efectividad práctica queda supeditada a la construcción de un bloque de constitucionalidad ambiental que, para ser operativo, debe mostrar coherencia estructural. Para alcanzar dicho propósito, la Corte Constitucional del Ecuador debe adoptar una actitud más proactiva, dictando sentencias interpretativas que densifiquen los principios ecológicos dotados de fuerza vinculante: el in dubio pro natura, el de precaución, la interdicción de la regresividad y el imperativo de la justicia intergeneracional. A través de la elucidación de estos principios, la Corte cerraría la distancia que hoy separa la norma constitucional de su aplicación en la esfera administrativa y, al propio tiempo, elevaría a Ecuador a un lugar de preeminencia en el incipiente campo del constitucionalismo ecológico en la esfera comparada. En este sentido, el acto de reconocimiento formal debe ser entendido como el umbral de un proceso que, para ser irreversible, reclama, además de declamación, una institucionalidad técnica robusta, una coherencia normativa inquebrantable y una decidida voluntad política.
2. El Jus Cogens Ambiental: żHacia una Nueva Jerarquía Normativa?
En el ámbito del derecho internacional público, el concepto de jus cogens ha sido históricamente restringido a normas fundamentales e inderogables, como la prohibición de la tortura, la esclavitud y el genocidio. Estas normas, debido a su condición imperativa, son incambiables a través de tratados o acuerdos entre Estados, constituyendo el núcleo duro del orden jurídico internacional. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha emergido una corriente doctrinal que aboga por la inclusión de ciertos principios y derechos ambientales en dicha categoría, a la luz de la gravedad y escala de los desafíos ecológicos a nivel global. Kotzé (2020) y Boyle (2012) sostienen que la emergencia climática, la acelerada pérdida de biodiversidad y la degradación de los sistemas ecológicos han alcanzado dimensiones que requieren la consolidación de un orden público ecológico internacional en el que las normas ambientales adquieren un carácter igualmente imperativo.
Desde este prisma, se propone que ciertos derechos ambientales el derecho a un medio ambiente sano, el principio precautorio, el principio de no regresión y la equidad intergeneracional deben, en virtud de su carácter irreparable, ascender a la jerarquía de normas jus cogens, dado que su menosprecio compromete no solamente la integridad del orden jurídico internacional, sino la propia continuidad de la vida en el planeta. Tal postulado exige una reconfiguración del jus cogens que sustituya la habitual lógica antropocéntrica, fundamentada en la dignidad humana, por una concepción ecocéntrica que afirme la interdependencia recíproca de todos los sistemas vivos. A este propósito, Kotzé argumenta que la adopción de una "Constitución ecológica global" constituye una condición sine qua non para la jurisprudencia de la justicia ambiental en el Antropoceno.
En el ámbito ecuatoriano, el debate jurídico sobre los derechos de la naturaleza y su posible estatus de normas supremas aún se encuentra rudimentario. La Carta Fundamental de 2008 otorga a la naturaleza la condición de titular de derechos, sin embargo, dicho reconocimiento permanece huérfano de desarrollo normativo preciso y de elaboración jurisprudencial que cohesione estos derechos con la noción de normas de carácter imperativo. La Corte Constitucional ha abordado, por sobrecuotidiana, la temática ambiental, pero omite referir los derechos de la naturaleza a la categoría de jus cogens o a la supraconstitucionalidad ambiental. Investigaciones académicas recientes particularmente la de Morales, Andrade y Vega (2022) han iniciado el recorrido, sugiriendo una interpretación cohesiva que articule el bloque de constitucionalidad, el corpus doctrinal internacional del derecho ambiental y los postulados generales del derecho ecológico.
Desde la perspectiva del análisis jurídico autónomo, se sostiene que la construcción de un jus cogens ambiental se presenta no únicamente como una opción teórica viable, sino como un imperativo ético y civilizatorio ante la crisis ecológica global que enfrenta la humanidad. Promover la elevación de los derechos de la naturaleza a la categoría de normas imperativas blinda estos derechos contra políticas regresivas, presiones corporativas y acuerdos entre Estados que puedan comprometer la sostenibilidad ecológica. La misma elevación facilita su reivindicación ante tribunales internacionales y contribuye a la consolidación de un nuevo paradigma jurídico global. En este contexto, Ecuador, al haber sido el primer Estado en consagrar constitucionalmente los derechos de la naturaleza, se encuentra en una posición estratégica para orientar un proceso de diplomacia jurídica encaminado al reconocimiento formal de un bloque ecológico jus cogens, en armonía con principios como la justicia intergeneracional, la resiliencia de los ecosistemas y la no regresividad ambiental.
3. Jurisprudencia Ecológica y el Principio In Dubio Pro Natura
Desde la promulgación de la Constitución de 2008, la Corte Constitucional de Ecuador ha asumido de forma progresiva un papel proactivo en la interpretación y aplicación de los derechos de la naturaleza, impulsando la formación de una jurisprudencia ecológica incipiente. Tal jurisprudencia ha demostrado su mayor impacto en los conflictos socioambientales, donde los intereses extractivos del Estado o del capital privado chocan con la exigencia constitucional de preservación de los ecosistemas. Un precedente de alto significado es el caso Bosque Protector Los Cedros vs. Ministerio del Ambiente y ENAMI EP (Sentencia No. 1149-19-JP/21), en el que la Corte aplicó el principio in dubio pro natura para cesar las actividades extractivas en un área de excepcional biodiversidad. El pronunciamiento ratificó la naturaleza como sujeto de derechos, dispuso la ejecución de medidas de restauración ecológica y afirmó la supremacía del interés ecológico sobre el económico (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
El principio in dubio pro natura, contemplado en instrumentos internacionales como la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y reforzado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-23/17, estipula que en circunstancias de incertidumbre científica o vacíos normativos la interpretación que deba prevalecer es la que mejor preserve la integridad ecológica. En Ecuador, dicha regla debería funcionar como una pauta orientadora para la interpretación del texto constitucional y de las leyes, supliendo de manera horizontal cada estrato del ordenamiento jurídico. Sin embargo, como lo ha seńalado Pazmińo Freire (2022), la Corte Constitucional todavía presenta una doctrina de insegura consistencia técnica. En múltiples sentencias, la exposición de motivos es escasa, se omite cualquier metodología sistemática y el bloque de constitucionalidad ambiental no se articula, lo que produce indeterminación respecto de la efectividad normativa de los derechos inherentes a la naturaleza.
Un análisis jurídico autónomo permite afirmar que la creación de una jurisprudencia ecológica uniforme, vinculante y estructural es condición previa para la efectiva materialización de los derechos de la naturaleza. El principio in dubio pro natura debe ser incorporado de manera canónica en el sistema de interpretación de normas ecuatorianas, de tal forma que cualquier colisión normativa o de intereses que comprometa un ecosistema deba resolverse en favor de su conservación, restauración y, en todo caso, de su no degradación. Para concretar tal imperativo, la Corte Constitucional deberá asumir el rol de garante estructural de la integridad ecológica, dictando resoluciones que articulen estándares internacionales, dogmática constitucional y principios ambientales en un plano de obligatoria observancia. Tal ejercicio deberá complementarse con la exigencia de un currículo obligatorio en los facultativos del derecho que les enseńe el correcto manejo del bloque de constitucionalidad ambiental, con el fin de prevenir lecturas contradictorias y regresivas. En síntesis, la vigencia real de los derechos de la naturaleza es perseguible únicamente mediante la formulación de una línea jurisprudencial coherente, sistemática y estructural que, entre otros principios, articule la tutela in dubio pro natura, el principio precautorio y la justicia intergeneracional, pues, de otro modo, estos derechos seguirán expuestos a interpretaciones dispersas y su capacidad para propiciar transformaciones jurídico-sociales dará espacio a un virtual estancamiento.
4. Análisis Comparado: Colombia y Bolivia
Cuando comparamos lo que pasa en Colombia y Bolivia sobre el reconocimiento y protección legal de los derechos de la naturaleza, encontramos que los dos países han caminando hacia adelante, pero a ritmos y con formas distintas. Los dos han metido cambios en sus leyes para cuidar el medio ambiente, aunque la manera en que luego han montado instituciones, han explicado las ideas y han actuado, muestra que piensan de forma diferente.
En Colombia, el paso más destacado llegó con la Sentencia T-622 de 2017 de la Corte Constitucional. En ese fallo, el río Atrato fue reconocido como un sujeto de derechos, y la Corte lo hizo porque el río tiene un valor ecológico, cultural y simbólico para las comunidades étnicas del Chocó. Al declarar al río como ente sujeto de derechos, la Corte dijo que deben existir entidades guardianas: personas o grupos que, en el ámbito legal, hablen y defiendan lo que le conviene al río y al ecosistema que lo rodea. Esta idea, que viene del río Whanganui en Nueva Zelanda, introduce en Latinoamérica, y en especial en el marco constitucional colombiano, un método que facilita que los derechos de la naturaleza puedan ser defendidos en los tribunales de forma concreta.
También la Corte Constitucional de Colombia ha creado reglas bien firmes que dicen que cuidar el medio ambiente es esencial para poder disfrutar de cualquier otro derecho que es fundamental. Ha puesto en práctica ideas como que los ecosistemas están todos conectados, que el bienestar del planeta debe ser la prioridad y que las áreas más frágiles necesitan más protección. Como dicen Restrepo y Ruiz en 2021, esta forma de pensar de la Corte ha podido unir el derecho que tiene la naturaleza para existir con el derecho que tienen los pueblos indígenas y afrocolombianos a su territorio, haciendo que entendamos el ecosistema como algo que es cultural, natural y que tiene peso legal.
En 2010, Bolivia aprobó la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley No. 071), la que ve a la Tierra como un ser vivo que forma una sola gran comunidad de todos los seres. Según esta ley, la Tierra no es solo un planeta, sino un sujeto colectivo que tiene derechos propios. Estos derechos incluyen tener vida, contar con agua, respirar aire limpio, mantenerse en equilibrio y poder regenerarse. Dos ańos después, en 2012, se agregó la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley No. 300). Esta nueva ley busca que esos derechos de la Tierra se apliquen en las políticas de desarrollo y en la planificación del Estado (Yánez, 2020).
De todos modos, lo que pasa en Bolivia muestra varios tropezones prácticos. Su normativa suena poderosa, pero no vino con un aparato institucional que se asegure de que esos derechos de veras se cumplan. Las leyes no tienen tribunales que sepan del tema, les faltan pasos claros para que se puedan exigir y no hay plata en el presupuesto. Como dicen Gudynas y Perrault, la contradicción entre hablar de ecología y seguir con la extracción ha hecho que el alcance de la ley se debilite. Al final, en muchos casos, el reconocimiento en el papel queda como una frase bonita, pero que no se traduce en acción.
Desde el derecho puro, Colombia y Bolivia muestran dos caminos que llaman la atención, pero ninguno llega a la meta. Colombia ha construido jurisprudencia sólida y la Corte Constitucional ha tejido una doctrina ambiental que impacta tanto en lo material como en lo simbólico, cuidando el medio. No obstante, ese avance está atrapado en lo judicial y se olvida de una reforma total a la normativa. Bolivia, en cambio, se la juega con una innovación radical en sus leyes y reconoce una visión no occidental de la naturaleza. Pero el problema es que esa visión no se traduce en instituciones que la respalden. Sin tribunales ecológicos, sin guardas institucionales y sin espacios para que la gente la haga exigir, la ley se queda a medio camino.
Ecuador puede tomar un camino propio mirando a los lados. Por un lado, tiene que seguir el ejemplo de Colombia y construir una jurisprudencia ecológica que sea clara y organizada. Eso significa que las decisiones y las normas tienen que girar en torno a principios como proteger a la naturaleza cuando hay dudas, actuar con precaución y nunca devolver a un estado de mayor dańo. Por otro lado, tiene que aprendeder de las debilidades que ha tenido Bolivia en el campo institucional. Ecuador tiene que fortalecer a las agencias ambientales, a las fiscalías y a los tribunales con más recursos, más capacitación y herramientas jurídicas que efectivamente resguarden los derechos de la naturaleza. Si combina una jurisprudencia firme, una normativa bien conectada y un aparato institucional que funcione, puede convertirse en un ejemplo para toda la región y completar el ciclo entre lo que dice la ley, cómo se interpreta y cómo se aplica en la práctica.
Tabla 1
Análisis Comparado: Colombia y Bolivia en la Protección Jurídica de los Derechos de la Naturaleza
|
Criterio |
Colombia |
Bolivia |
|
Tipo de Reconocimiento |
Jurisprudencial (vía Corte Constitucional) |
Legal (Ley No. 071 y Ley Marco No. 300) |
|
Sentencia / Ley Emblemática |
Sentencia T-622/17 (río Atrato como sujeto de derechos) |
Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010); Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral (2012) |
|
Concepto Innovador |
Entidades guardianas para representar ecosistemas |
Madre Tierra como sistema viviente con derechos propios |
|
Base Filosófica / Cosmovisión |
Constitucionalismo ecológico y derechos territoriales colectivos |
Cosmovisión andina: complementariedad, reciprocidad, vivir bien |
|
Aplicación institucional |
Limitada a fallos judiciales concretos; sin legislación específica |
Legislación amplia, pero débil implementación institucional |
|
Justiciabilidad |
Alta en casos seleccionados; fallos vinculantes |
Baja; falta de mecanismos procesales y órganos especializados |
|
Coherencia con modelo económico |
Tensión parcial: se mantiene extractivismo, pero se han generado limitaciones judiciales |
Tensión fuerte: discurso ambientalista coexiste con expansión del modelo extractivo |
|
Rol del Poder Judicial |
Protagónico: Corte Constitucional crea doctrina ambiental |
Secundario: Poder Judicial no ha desarrollado jurisprudencia sólida |
|
Limitaciones |
Falta de legislación complementaria; dependencia de activismo judicial |
Escasa institucionalidad; normas simbólicas sin capacidad de ejecución real |
|
Aportes relevantes al Ecuador |
Modelo de desarrollo jurisprudencial estructural (bottom-up) |
Modelo de normatividad innovadora (top-down) |
|
Advertencia para el Ecuador |
Riesgo de fragmentación jurisprudencial sin institucionalidad de respaldo |
Riesgo de que el reconocimiento quede en el plano declarativo sin mecanismos de exigibilidad |
Fuente: Elaboración propia con base en Corte Constitucional de Colombia (2017), Gudynas (2014), Yánez (2020), Perrault (2021), y leyes nacionales de Bolivia.
El estudio comparativo realizado entre Colombia y Bolivia revela dos senderos distintos, aunque interrelacionados, que han hecho posible la solidificación jurídica de los derechos de la naturaleza. En Colombia, la jurisprudencia ha seguido una senda progresiva en que la Corte Constitucional ha cimentado una doctrina ambiental que erige los ecosistemas en sujetos de derechos, síntesis, entre otros, del representativo pronunciamiento sobre el río Atrato (Sentencia T-622/17). Gracias a este enfoque han surgido instituciones novedosas, como las entidades guardianas, y han podido atender principios como la interdependencia ecológica y la justicia intergeneracional, a pesar de la carencia de una reforma integral del corpus normativo ambiental. La carencia de normas complementarias que instituyan y organicen tales pronunciamientos limita el procedimiento, puesto que pesa sobre el activismo judicial y genera una dispersión en el alcance de la doctrina.
Bolivia ha establecido un marco normativo progresista al reconocer explícitamente a la Madre Tierra como sujeto de derechos de carácter colectivo. Estas disposiciones legales buscan articular la cosmovisión andina dentro del ordenamiento estatal, promoviendo, a priori, la conciliación entre el medio ambiente, la colectividad y la economía. Sin embargo, la implementación ha estado marcada por un enfoque centralista que no ha contado con las estructuras institucionales, la asignación de recursos y los espacios de deliberación necesarios. La falta de órganos judiciales especializados en materia ambiental, de instrumentos procesales exigibles y de compromiso político sostenido ha suplido estos avances en un carácter predominantemente simbólico y con incidencia tangible limitada.
Desde una perspectiva doctrinal independiente, Colombia brinda un modelo jurisprudencial que opera con eficacia, aunque de forma segmentada, y Bolivia presenta un diseńo normativo integral que adolece de ejecución efectiva. Ambas experiencias resultan instructivas para Ecuador: el primero subraya la relevancia de una Corte Constitucional activa y doctrinalmente comprometida, y el segundo refuerza la necesidad de que cualquier reconocimiento de derechos esté respaldado por una infraestructura judicial y administrativa que asegure su operatividad, de manera que no se diluya en el simbolismo legislativo.
En el contexto ecuatoriano, donde se ha logrado el reconocimiento constitucional más avanzado en el ámbito de los derechos de la naturaleza, el reto consiste en ensamblar la robustez jurisprudencial colombiana con la decidida intención legislativa boliviana, superando las debilidades estructurales de ambos enfoques. Esto demanda el fortalecimiento de la Corte Constitucional ecuatoriana como el principal generador de doctrina ambiental, la creación de cuerpos especializados en litigar contra el dańo ecológico, la atribución de competencias precisas a las agencias públicas responsables de la custodia ambiental, y la efectiva integración del principio in dubio pro natura en cada capa del ordenamiento jurídico.
La comparación sugiere que la normativa desprovista de soporte institucional como en Bolivia y la doctrina carente de un corpus normativo integral como en Colombia fracasan de forma aislada en la defensa efectiva de los derechos de la naturaleza. Urge, por tanto, una síntesis que conjugue de manera estratégica la normativa, la institucionalidad y el territorio, orientada por una lógica ecocéntrica que permanezca coherente y sostenida.
5. Ius Cogens Ambiental y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Proyecciones Globales del Derecho Ecológico
La creciente inquietud global por el peligro del colapso ecológico ha desencadenado un giro normativo y doctrinal que concede credibilidad a ciertos principios ambientales como posibles integrantes del núcleo normativo de ius cogens dentro del Derecho Internacional. Este núcleo se había limitado, históricamente, a prohibiciones como la esclavitud, la tortura y el genocidio; sin embargo, la dimensión ecológica se ha ampliado de forma inexorable ante la escala del dańo global y la amenaza que este representa para la vida planetaria en su conjunto.
El principio de precaución, la justicia intergeneracional, la prohibición de la regresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano están siendo considerados como componentes de un bloque ecológico de normas imperativas cuya transgresión no admite justificación, ni sea por convenios entre Estados ni por decisiones en el marco de políticas estatales. Esta visión ecocéntrica, sustentada por académicos como Kotzé (2020) y Boyle (2012), reconfigura la jerarquía del derecho internacional público, postulando que la perdurabilidad del planeta se erige en condición ontológica de posibilidad para la subsistencia de todos los derechos humanos subsiguientes.
Simultáneamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas operan como herramienta práctica dirigida a transformar el imperativo ético que los inspira en acciones políticas concretas. Los ODS 13 (Acción por el clima), 14 (Vida submarina), 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) se articulan con los principios de ius cogens ambiental al enunciar metas de alcance planetario que afirman la irrenunciabilidad de la defensa del medio natural.
En este marco, Ecuador, al haber consagrado en su constitución el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se encuentra en una posición privilegiada para proyectar dentro del sistema internacional su experiencia en el ámbito interno. La interrelación del bloque de derechos ecológicos consagrado en su texto fundamental, del conjunto de normas imperativas del ius cogens en materia ambiental y de los ODS articula una estrategia tanto jurídica como política que incrementa la exigibilidad de los derechos de la naturaleza, eleva su rango dentro del ordenamiento y alinea al país con las obligaciones planetarias de sostenibilidad y de justicia ecológica universal.
Discusión
La inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana constituye una innovación de alcance teórico y político de primer orden. Sus autores, en diálogo con la cosmovisión del sumak kawsay, han logrado un desplazamiento del paradigma antropocéntrico tradicional hacia un modelo que, en la terminología de Acosta (2013), podría calificarse de constitucionalismo ecocéntrico. No obstante, Silva (2021) seńala que dicha conquista normativa se halla sometida a una disonancia ecológica: los derechos del entorno se erigen formalmente en la norma suprema, pero las decisiones del aparato estatal, y muy en particular las ligadas a la explotación de recursos, persisten en anteponer la rentabilidad financiera a la salvaguarda del tejido ecológico.
El desacuerdo entre la norma y la práctica también se deja sentir en Colombia y Bolivia, si bien con diferencias sutiles. En Colombia, la Corte Constitucional ha creado pautas avanzadas, como pone de relieve la Sentencia T-622 de 2017, que otorgó al río Atrato la condición de titular de derechos. Este fallo establece un lazo entre la protección ambiental, los derechos colectivos de los pueblos ribereńos y la interdependencia ecológica de la que depende la salud de todos los ecosistemas. Por su parte, Bolivia ha elegido un camino de codificación directa, estableciendo en la Ley de la Madre Tierra 071 y la Ley Marco 300 que la Tierra es un sujeto de derechos, pero omitiendo medidas procedimentales robustas y órganos especializados que garanticen la aplicación efectiva de tales dispuestos (Yánez, 2020; Gudynas, 2014).
Frente a estos modelos, el caso ecuatoriano emerge como una experiencia híbrida todavía en construcción, llamada a resolver las limitaciones observadas en ambas referencias: la fragmentación jurisprudencial colombiana y la debilidad institucional en Bolivia. La Corte Constitucional ecuatoriana ha comenzado a edificar doctrina ambiental, como es patente en el fallo relativo al Bosque Protector Los Cedros (Sent. No. 1149-19-JP/21), pero, como seńala Pazmińo Freire (2022), aún no se ha logrado una línea jurisprudencial coherente ni se ha instrumentado una metodología hermenéutica solidamente anclada en el nuevo paradigma ecológico. Desde la esfera del Derecho Internacional Público, se postula una transformación radical del concepto de ius cogens, que hasta ahora se ha circunscrito a prohibiciones como las de la esclavitud o el genocidio. Kotzé (2020) y Boyle (2012) argumentan que, ante el colapso ecológico planetario, debe conferirse idéntico rango normativo a principios como la precaución, la justicia intergeneracional y la no regresividad. Tal perspectiva ecocéntrica reestructura la jerarquía del orden internacional y plantea la constitución de un bloque ecológico de ius cogens que selle la puerta a retrocesos normativos o a convenios interestatales que atenten contra la integridad de los ecosistemas.
El ius cogens ambiental y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas están indisolublemente enlazados. Los ODS 13, 14, 15 y 16 afirman compromisos precisos sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de los océanos, los ecosistemas terrestres y la construcción de instituciones jurídicas robustas. Tales metas no sólo jerarquizan los valores ecológicos en el diseńo de políticas, sino que, al incorporarse en regímenes multilaterales que imponen deberes y derechos, confieren a dichos valores una exigibilidad ética y normativa que trasciende el ámbito de la mera recomendación.
Bajo esta lógica, la convergencia del bloque ecológico constitucional ecuatoriano, el ius cogens en evolución y la agenda de los ODS configura una plataforma jurídica que, por su consistencia interna, puede exhibirse como referente para el derecho internacional contemporáneo. Ecuador, al haber incorporado en su texto constitucional el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se halla en una posición privilegiada para promover una diplomacia jurídica que, desde el Sur, impulse la expansión de un constitucionalismo ambiental global. Tal proyecto debe pivotar en la interdependencia ecológica, la justicia intergeneracional y la cláusula de no regresividad, principios que, lejos de ser suavemente recomendados, se erigen en normas de aplicación inmediata y obligatoria.
Conclusiones
El reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos en Ecuador representa un avance jurídico sin precedentes en el ámbito latinoamericano y en el orden internacional. Sin embargo, el alcance de dicho reconocimiento se ve restringido por la ausencia de una jurisprudencia ecológica consolidada, por una institucionalidad ambiental debilitada y por la persistencia de modelos de desarrollo extractivos que se sitúan en antítesis con el paradigma ecocéntrico. Para salvaguardar la efectiva realización de este derecho, la Corte Constitucional debe adoptar una postura proactiva, integrando en el ordenamiento constitucional el principio in dubio pro natura, la no regresividad y la justicia intergeneracional como criterios de interpretación obligatorios.
El derecho internacional contemporáneo evidencia una transformación en la concepción del ius cogens, que en su versión tradicional se circunscribía a derechos humanos fundamentales, y que en la actualidad reconoce a normas ambientales fundamentales como imperativas y universales. La justicia ecológica postula que el derecho a un ambiente sano, el principio de precaución y la equidad intergeneracional deben erigirse en normas de rango preferente e inmodificable, por cuanto su transgresión pone en riesgo la continuidad de sistemas vivos interdependientes. Esta mutación doctrinal robustece la defensa ambiental frente a políticas regresivas, frente a intereses corporativos y frente a tratados intergubernamentales que desatienden el bien común del ecosistema.
La comparación con Colombia y Bolivia demuestra que, por sí sola, ninguna combinación de decisiones judiciales sin reforma legislativa como ocurre en Colombia ni de normas omisas de institutos aplicativos, que observa Bolivia, consigue asegurar plenamente la eficacia de los derechos de la naturaleza. Colombia muestra, sin duda, hitos judiciales tales como la T-622/17, pero aun así padece vacíos en la normatividad estructural; Bolivia, por su parte, cuenta con un régimen legal pionero que, sin embargo, se queda en la enunciación y carece de mecanismos de exigibilidad. Ecuador, en contraste, se halla en condiciones de articular una alternativa política y jurídica que complemente la firmeza doctrinal de su jurisprudencia, con un ordenamiento normativo sistemático y capacidades institucionales efectivas que de manera sinérgica refuercen los derechos de la naturaleza.
En una dimensión de mayor alcance, la articulación del bloque constitucional ecológico, el emergente contenido de ius cogens ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) configura una arquitectura jurídica que no solo resulta pertinente al orden interno, sino que presenta una proyección global. Esa composición normativa y axiológica dota a Ecuador de una plataforma legítima, capaz de asumir el liderazgo en una variante de constitucionalismo planetario que considere a la naturaleza no exclusivamente como objeto de salvaguardia sino como sujeto de derechos universales. En tal concepción, la tutela del medio ambiente se desplaza de su antiguo carácter de preferencia política a la calidad de deber jurídico inexorable y de mandato ético que todo Estado, en el siglo XXI, se halla obligado a honrar.
Referencias
Acosta, A. (2013). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Barcelona: Icaria Editorial.
Boyle, A. (2012). Human rights and the environment: Where next? European Journal of International Law, 23(3), 613642. https://doi.org/10.1093/ejil/chs033
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.
Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-622/17. Bogotá: Sala Sexta de Revisión. https://www.corteconstitucional.gov.co
Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1149-19-JP/21. Caso Bosque Protector Los Cedros. Quito: Registro Oficial Suplemento No. 558. https://www.corteconstitucional.gob.ec/
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos. San José: Corte IDH. https://www.corteidh.or.cr
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1992). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/riodeclaration.htm
Gudynas, E. (2014). Derechos de la Naturaleza: avances y retrocesos en América Latina. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 3(1), 1131. https://ried.unizar.es/index.php/revista/article/view/86
Kotzé, L. J. (2020). A global environmental constitution for the Anthropocene? Transnational Environmental Law, 9(1), 1133. https://doi.org/10.1017/S2047102519000307
Ley Marco No. 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral. (2012). Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.lexivox.org/norms/BO-L-201210151.html
Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra. (2010). Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.lexivox.org/norms/BO-L-201012211.html
Morales, G., Andrade, D., & Vega, R. (2022). Derechos de la Naturaleza y Jus Cogens Ecológico. Revista Ecuatoriana de Derecho Ambiental, 4(2), 85112. https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/reda
Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Pazmińo Freire, R. (2022). El principio in dubio pro natura en la jurisprudencia constitucional del Ecuador. Revista Iuris Dictio, 30(1), 5378. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8502148
Perrault, A. (2021). The Rights of Nature in Bolivia: Between Rhetoric and Practice. Sustainable Development Law & Policy, 21(1), 2534. https://digitalcommons.wcl.american.edu/sdlp/vol21/iss1/5
Restrepo, M. & Ruiz, C. (2021). Reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos: la experiencia del Atrato. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 23(2), 2748. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9813
Silva, M. (2021). Derechos de la naturaleza y extractivismo en Ecuador: entre la retórica constitucional y la realidad estructural. Revista Veritas Iuris, 5(1), 109136. https://revistas.udla.edu.ec/index.php/veritas/article/view/652
Yánez, L. (2020). La Madre Tierra como sujeto de derechos en Bolivia: entre el discurso constitucional y la realidad extractivista. Revista Veritas Iuris, 4(2), 115138. https://revistas.udla.edu.ec/index.php/veritas/article/view/589.
© 2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂ©mica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â