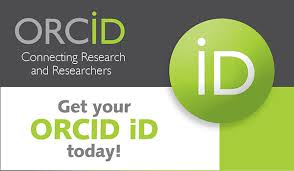![]()
����������������������������������������������������������������������������������
Impacto de los determinantes sociales en la propagaci�n de enfermedades infecciosas en comunidades vulnerables
Impact of social determinants on the spread of infectious diseases in vulnerable communities
Impacto dos determinantes sociais na propaga��o de doen�as infeciosas em comunidades vulner�veis


Correspondencia: marielis0788@hotmail.es�
Ciencias de la Salud
Art�culo de Investigaci�n
* Recibido: 23 de mayo de 2025 *Aceptado: 11 de junio de 2025 * Publicado: �09 de julio de 2025
I. Universidad Estatal del Sur de Manab�, Msc., Docente Maestr�a en Laboratorio Cl�nico, Instituto de Posgrado, Jipijapa, Ecuador.
II. Universidad Estatal del Sur de Manab�, Estudiante de la Maestr�a en Laboratorio Cl�nico Menci�n Microbiolog�a, Instituto de Posgrado, Jipijapa, Ecuador.
III. Universidad Estatal del Sur de Manab�, Estudiante de la Maestr�a en Laboratorio Cl�nico Menci�n Microbiolog�a, Instituto de Posgrado, Jipijapa, Ecuador.
IV. Universidad Estatal del Sur de Manab�, Ecuador.
Resumen
La provincia de Manab�, Ecuador, enfrenta un complejo escenario epidemiol�gico influenciado por determinantes sociales como pobreza, bajo nivel educativo, acceso limitado a servicios b�sicos y condiciones ambientales desfavorables, lo que favorece la propagaci�n de enfermedades infecciosas como dengue, Chagas y leishmaniasis. Este estudio, parte de un proyecto de vinculaci�n universitaria, tuvo como objetivo analizar estos determinantes y evaluar el impacto de estrategias educativas en comunidades vulnerables, especialmente en una parroquia rural del cant�n Jipijapa. Mediante una metodolog�a mixta y transversal, se aplicaron encuestas, entrevistas y talleres para caracterizar el contexto sociodemogr�fico y los conocimientos comunitarios sobre estas enfermedades. Los resultados: La mayor�a de los encuestados son adultos (30% entre 40-59 a�os), jefes de hogar (33,33%) o c�nyuges (23,33%), con bajo nivel educativo (36,67% solo b�sica) y alta dependencia del trabajo independiente (63,33%). El conocimiento sobre transmisi�n, s�ntomas y complicaciones de dengue, Chagas y leishmaniasis es limitado: solo 40-66% identifica correctamente la v�a vectorial y menos del 10% reconoce otros factores de riesgo o s�ntomas, lo que dificulta la prevenci�n y el control efectivo de estas enfermedades en la parroquia. Se concluye que la educaci�n sanitaria debe fortalecerse para mejorar la prevenci�n, reconociendo que las condiciones sociales y culturales condicionan fuertemente la salud en estas comunidades.
Palabras Clave:� Dengue; chagas; leishmaniasis; factores de riesgos.
Abstract
The province of Manab�, Ecuador, faces a complex epidemiological scenario influenced by social determinants such as poverty, low educational attainment, limited access to basic services, and unfavorable environmental conditions, which favor the spread of infectious diseases such as dengue, Chagas disease, and leishmaniasis. This study, part of a university outreach project, aimed to analyze these determinants and evaluate the impact of educational strategies in vulnerable communities, especially in a rural parish in the Jipijapa canton. Using a mixed and cross-sectional methodology, surveys, interviews, and workshops were conducted to characterize the sociodemographic context and community knowledge about these diseases. Results: Most respondents were adults (30% between 40 and 59 years old), heads of household (33.33%) or spouses (23.33%), with low educational levels (36.67% only basic) and a high dependence on self-employment (63.33%). Knowledge about the transmission, symptoms, and complications of dengue, Chagas disease, and leishmaniasis is limited: only 40�66% correctly identify the vector route and less than 10% recognize other risk factors or symptoms, which hinders the effective prevention and control of these diseases in the parish. It is concluded that health education should be strengthened to improve prevention, recognizing that social and cultural conditions strongly influence health in these communities.
Keywords: Dengue; Chagas disease; leishmaniasis; risk factors.
Resumo
A prov�ncia de Manab�, Equador, enfrenta um cen�rio epidemiol�gico complexo influenciado por determinantes sociais como a pobreza, o baixo n�vel educacional, o acesso limitado a servi�os b�sicos e condi��es ambientais desfavor�veis, que favorecem a propaga��o de doen�as infeciosas como a dengue, a doen�a de Chagas e a leishmaniose. Este estudo, parte de um projeto de extens�o universit�ria, teve como objetivo analisar estes determinantes e avaliar o impacto das estrat�gias educativas em comunidades vulner�veis, especialmente numa par�quia rural do cant�o de Jipijapa. Utilizando uma metodologia mista e transversal, foram realizados inqu�ritos, entrevistas e workshops para caracterizar o contexto sociodemogr�fico e o conhecimento da comunidade sobre estas doen�as. Resultados: A maioria dos inquiridos eram adultos (30% entre os 40 e os 59 anos), chefes de fam�lia (33,33%) ou c�njuges (23,33%), com baixa escolaridade (36,67% apenas o b�sico) e elevada depend�ncia do trabalho independente (63,33%). O conhecimento sobre a transmiss�o, os sintomas e as complica��es da dengue, da doen�a de Chagas e da leishmaniose � limitado: apenas 40% a 66% identificam corretamente a via do vetor e menos de 10% reconhecem outros fatores de risco ou sintomas, o que dificulta a preven��o e o controlo eficazes destas doen�as no concelho. Conclui-se que a educa��o para a sa�de deve ser refor�ada para melhorar a preven��o, reconhecendo que as condi��es sociais e culturais influenciam fortemente a sa�de nestas comunidades.
Palavras-chave: Dengue; doen�a de Chagas; leishmaniose; fatores de risco.
Introducci�n
La salud de una poblaci�n no depende exclusivamente de la disponibilidad de servicios m�dicos o del control cl�nico de las enfermedades. Diversos factores sociales, econ�micos, ambientales y culturales �conocidos como determinantes sociales de la salud� tienen una influencia directa y profunda en la aparici�n, propagaci�n y control de enfermedades, particularmente en contextos vulnerables. En este marco, la provincia de Manab�, ubicada en la regi�n litoral del Ecuador, representa un escenario epidemiol�gico desafiante, donde convergen condiciones socioecon�micas precarias, desigualdades territoriales y deficiencias en el acceso a servicios b�sicos, todo lo cual contribuye al incremento de enfermedades infecciosas en su poblaci�n (De La Guardia, & Ruvalcaba, 2020).
El presente art�culo parte del an�lisis de un proyecto de vinculaci�n universitaria que propone estrategias para la prevenci�n y promoci�n de la salud en pacientes con infecciones en distintas zonas de Manab�, las cuales presentan condiciones de riesgo diversas. Este proyecto, desarrollado en articulaci�n con asignaturas como bacteriolog�a, parasitolog�a, micolog�a y virolog�a, no solo busca intervenir en el plano comunitario, sino tambi�n fortalecer la formaci�n acad�mica y profesional del talento humano en salud mediante la integraci�n entre teor�a y pr�ctica.
La provincia de Manab�, en Ecuador, enfrenta un desaf�o epidemiol�gico multifactorial que refleja las profundas desigualdades sociales, econ�micas y ambientales de la regi�n (Hidalgo et al, 2022). En comunidades urbanas y rurales, la convergencia de pobreza, acceso limitado a servicios de salud y condiciones ambientales adversas ha creado un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas como el dengue, infecciones respiratorias, gastrointestinales y dermatol�gicas (Llerena & Mayorga, 2022). Este escenario exige un an�lisis integral de los determinantes sociales de la salud (DSS), entendidos como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen y viven, que condicionan su vulnerabilidad ante patolog�as prevenibles (R. 2024).
Manab�, una regi�n con una poblaci�n predominantemente montubia y rural, presenta disparidades cr�ticas. Seg�n datos del proyecto de investigaci�n vinculado a la Universidad Estatal del Sur de Manab�, el 16.5% de los habitantes de la zona sur ha reportado casos de dengue, situ�ndola como la enfermedad infecciosa m�s prevalente. Este dato contrasta con la percepci�n del 77% de la poblaci�n que califica su salud como "buena" o "regular", lo que sugiere una normalizaci�n de las patolog�as end�micas y una brecha en la conciencia sanitaria (Ministerio de Salud P�blica, 2024).
Aunque el acceso a agua potable (77%) y saneamiento b�sico (74%) supera los promedios de otras regiones ecuatorianas, persisten focos cr�ticos sin cobertura. Estas carencias, sumadas a las lluvias estacionales y la proliferaci�n de criaderos de Aedes aegypti, explican la persistencia del dengue (Losa, J. 2021). Adem�s, el 23% de los hogares sin agua segura y el 26% sin saneamiento adecuado enfrentan riesgos elevados de enfermedades diarr�icas y parasitosis, especialmente en ni�os menores de 5 a�os (Ministerio de Salud P�blica, 2024).
El 62% de la poblaci�n de Manab� vive con ingresos inferiores al salario b�sico ecuatoriano (USD 450 en 2025), limitando su capacidad para acceder a medicamentos, repelentes o mosquiteros. La pobreza tambi�n se correlaciona con el hacinamiento: el 18% de las viviendas rurales alberga a m�s de 5 personas en un solo cuarto, facilitando la transmisi�n de infecciones respiratorias agudas (IRA), que representan el 34% de las consultas pedi�tricas en la provincia (Mamelund, 2021).
La educaci�n emerge como otro eje cr�tico. Solo el 9% de los adultos en zonas rurales tiene educaci�n superior, lo que reduce la adopci�n de medidas preventivas. Por ejemplo, el 41% de las familias desconoce los protocolos para eliminar criaderos de mosquitos, y el 28% a�n almacena agua en recipientes sin tapar (Mac�as-Intriago, 2024). Estas pr�cticas, arraigadas en la necesidad de sobrevivir a sequ�as estacionales, evidencian c�mo la falta de alfabetizaci�n en salud perpet�a ciclos de enfermedad (Vergara, 2022).
En �reas urbanas como Jipijapa, el crecimiento poblacional no planificado ha derivado en asentamientos sin drenaje pluvial, donde las aguas estancadas tras las lluvias incrementan un 40% los casos de leptospirosis y dengue (Azua et al, 2023). Por otro lado, en zonas rurales, la deforestaci�n y el uso de pozos s�pticos contaminan fuentes h�dricas, vincul�ndose al 22% de los casos de hepatitis A y parasitosis intestinales (Pin et al, 2021).
El cambio clim�tico agrava estos riesgos: el aumento de la temperatura media en 1.2�C (2000-2025) ha extendido la temporada de reproducci�n del Aedes aegypti de 6 a 9 meses anuales, seg�n registros del Instituto Nacional de Meteorolog�a e Hidrolog�a (INAMHI). Las instituciones de salud en Ecuador, actualmente no brindan servicios de campa�as sobre temas de prevenci�n de infecciones en general. En este contexto, el an�lisis de oferta es bajo, debido a que las comunidades rurales de una parroquia rural del cant�n Jipijapa no se les ha brindado campa�as de prevenci�n sobre los factores predisponentes de infecciones (Poblete & Sottovia 2020).
Metodolog�a
Se realiz� un estudio de tipo mixto, alineado al modelo descriptivo, con un enfoque transversal para caracterizar los determinantes sociales que inciden en la propagaci�n de enfermedades infecciosas en comunidades vulnerables de la provincia de Manab�. La metodolog�a integr� t�cnicas cuantitativas para la recolecci�n de datos epidemiol�gicos y sociodemogr�ficos, y m�todos cualitativos para comprender las percepciones y pr�cticas comunitarias.
Poblaci�n y �rea de estudio: La investigaci�n se desarroll� en una parroquia rural del cant�n Jipijapa con alta incidencia de enfermedades infecciosas. La poblaci�n objetivo incluy� habitantes de comunidades vulnerables, l�deres comunitarios, promotores de salud y personal de centros sanitarios.
Muestreo: Se emple� un muestreo no probabil�stico por conveniencia para seleccionar comunidades con caracter�sticas socioambientales diversas y acceso limitado a servicios de salud. Dentro de estas, se seleccionaron hogares y actores clave para la aplicaci�n de instrumentos de recolecci�n de datos.
Procedimiento
Fase diagn�stica:
� Aplicaci�n de cuestionarios y encuestas en campo para obtener datos cuantitativos.
� Realizaci�n de entrevistas y talleres para recabar informaci�n cualitativa y fomentar la participaci�n comunitaria.
Fase de intervenci�n:
� Dise�o y elaboraci�n de materiales educativos adaptados cultural y ling��sticamente, en colaboraci�n con docentes e investigadores.
� Capacitaci�n te�rico-pr�ctica a l�deres comunitarios y promotores de salud sobre higiene, saneamiento y prevenci�n de enfermedades.
� Implementaci�n de actividades comunitarias de promoci�n y prevenci�n.
Evaluaci�n y seguimiento:
� Monitoreo de indicadores epidemiol�gicos y cambios en pr�cticas de salud mediante encuestas de seguimiento.
� Retroalimentaci�n continua con la comunidad y ajustes en las estrategias seg�n resultados.
An�lisis de datos: Los datos cuantitativos se analizaron mediante estad�stica descriptiva (frecuencias, porcentajes) utilizando software estad�stico. Los datos cualitativos fueron transcritos y procesados mediante an�lisis tem�tico para identificar patrones y categor�as emergentes relacionadas con percepciones y comportamientos de salud.
Bio�tica:
�En el desarrollo de este estudio se garantiz� el respeto a los principios bio�ticos fundamentales, priorizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Para proteger la identidad de las personas involucradas, se aplic� un riguroso proceso de anonimizaci�n en la recolecci�n y manejo de datos, eliminando cualquier informaci�n que pudiera permitir la identificaci�n directa o indirecta de los sujetos. Este enfoque bio�tico fue esencial para fomentar la confianza y la participaci�n voluntaria de la poblaci�n estudiada, asegurando que la informaci�n sensible recopilada durante las encuestas, entrevistas y talleres fuera tratada con estricta reserva.
Resultados
En esta secci�n se presentan los hallazgos obtenidos a partir del an�lisis de los datos cuantitativos y cualitativos recolectados durante las fases de diagn�stico e intervenci�n. Los resultados permiten identificar los principales determinantes sociales que influyen en la propagaci�n de enfermedades infecciosas en las comunidades vulnerables de Manab�, as� como evaluar el impacto de las estrategias implementadas para la promoci�n y prevenci�n de la salud. A continuaci�n, se describen los aspectos m�s relevantes relacionados con las condiciones sociodemogr�ficas, el acceso a servicios de salud, las pr�cticas comunitarias y la efectividad de las acciones educativas desarrolladas.
|
Tabla 1. Factores sociodemogr�ficos de una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
|
Datos sociodemogr�ficos |
||
|
Estatus del encuestado |
||
|
Alternativas |
N� |
% |
|
Estatus |
||
|
Jefe de hogar |
15 |
50% |
|
C�nyuge |
11 |
38% |
|
Hijo >18 a�os |
3 |
8% |
|
Otros (t�os/abuelos) |
1 |
4% |
|
Grupos de Edad |
||
|
Adulto joven (18-39 a�os) |
12 |
40% |
|
Adulto (40-59 a�os) |
10 |
32% |
|
Adulto mayor (≥ 65 a�os |
8 |
28% |
|
Sexo |
||
|
Femenino |
14 |
46% |
|
Masculino |
16 |
54% |
|
Estado civil |
||
|
Casado |
16 |
52% |
|
Uni�n libre |
12 |
40% |
|
Soltero |
1 |
4% |
|
Otros |
1 |
4% |
|
Nivel educativo y econ�mico |
||
|
B�sica |
17 |
56% |
|
Secundaria |
12 |
40% |
|
Tercer nivel |
1 |
4% |
|
Cuarto nivel |
0 |
0% |
|
Fuente de ingreso econ�mico |
||
|
Entidad p�blica |
0 |
0% |
|
Entidad privada |
1 |
4% |
|
Independiente |
29 |
96% |
|
Jubilado |
0 |
0% |
|
Encuesta de Factores sociodemogr�ficos de una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
El an�lisis de la Tabla 1 muestra el perfil sociodemogr�fico de los encuestados en una parroquia rural del cant�n Jipijapa. Se evidencia que la mayor�a de los participantes son jefes de hogar (50%) y c�nyuges (38%), lo que indica una representaci�n significativa de las figuras responsables del n�cleo familiar, fortaleciendo as� la pertinencia de los datos recogidos sobre las din�micas dom�sticas.
En cuanto a la edad, predomina la poblaci�n adulta joven entre 18 y 39 a�os (40%), seguida de adultos entre 40 y 59 a�os (32%) y adultos mayores de 65 a�os o m�s (28%). Esta distribuci�n revela que la mayor�a se encuentra en edades productivas, aunque tambi�n hay una proporci�n considerable de adultos mayores, lo cual es relevante al considerar necesidades espec�ficas en salud y bienestar.
Respecto al sexo, se observa una participaci�n relativamente equilibrada, con una ligera mayor�a de hombres (54%) frente a mujeres (46%). Esta distribuci�n sugiere una representaci�n equitativa de g�nero en la muestra.
En relaci�n con el estado civil, el 52% de los encuestados est� casado y el 40% vive en uni�n libre, mientras que los solteros y otros estados civiles representan un 4% cada uno. Este patr�n indica una prevalencia de relaciones conyugales formales o estables dentro de la comunidad.
En el �mbito educativo, se identifica un bajo nivel de escolaridad formal: el 56% posee educaci�n b�sica y el 40% secundaria, mientras que solo un 4% ha accedido a educaci�n superior (tercer nivel). No se reportaron personas con formaci�n de cuarto nivel, lo que refleja limitaciones en el acceso a estudios avanzados.
En cuanto a la fuente de ingresos econ�micos, el 96% de los encuestados se desempe�a como trabajador independiente, y apenas un 4% labora en el sector privado. No se reportaron empleados p�blicos ni jubilados, lo cual evidencia un alto grado de informalidad laboral y escaso acceso a estabilidad y beneficios sociales.
En conjunto, estos datos reflejan una comunidad compuesta principalmente por adultos en edad productiva, con bajo nivel educativo formal y una econom�a basada en el autoempleo informal. Estas condiciones pueden limitar el acceso a servicios esenciales como salud, educaci�n y seguridad social, y representar un reto importante en la implementaci�n de pol�ticas p�blicas efectivas, especialmente en el �mbito de la prevenci�n de enfermedades infecciosas en contextos vulnerables.
|
Tabla 2. de Factores de riesgo asociado a Dengue en una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
|
Dengue |
||
|
Conocimiento |
||
|
Alternativas |
N� |
% |
|
Forma de contagio |
||
|
Picadura de mosquito transmisor Aedes aegypti) |
18 |
60% |
|
Criadero de larvas |
12 |
40% |
|
Signos y s�ntomas |
||
|
Fiebre |
25 |
85% |
|
Dolor de cabeza intenso |
2 |
5% |
|
Dolores musculares y articulares |
0 |
0% |
|
Cansancio extremo |
0 |
0% |
|
N�useas y v�mitos |
3 |
10% |
|
Factores de riesgos |
||
|
Vivir en zonas tropicales |
2 |
5% |
|
�Chagas |
11 |
40% |
|
Falta de uso de mosquiteros |
17 |
55% |
|
Viajar a zonas end�micas |
0 |
0% |
|
Complicaciones |
||
|
Hemorragias |
27 |
90% |
|
Lesi�n hep�tica |
0 |
0% |
|
Alteraciones card�acas |
0 |
0% |
|
Insuficiencia renal |
3 |
10% |
|
Fuente: Encuestas de habitantes pertenecientes a una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
El an�lisis de la Tabla 2 revela que existe un nivel b�sico de conocimiento entre los encuestados sobre los factores de riesgo asociados al dengue. En cuanto a las formas de contagio, el 60% de los participantes identific� correctamente la picadura del mosquito Aedes aegypti como la principal v�a de transmisi�n, mientras que el 40% reconoci� los criaderos de larvas como un factor determinante en la propagaci�n de la enfermedad. Estos resultados evidencian que, aunque hay conciencia sobre el vector, a�n se requiere reforzar la comprensi�n del ciclo de vida del mosquito.
Respecto a los signos y s�ntomas del dengue, la fiebre fue mencionada por el 85% de los encuestados, lo que indica que es ampliamente reconocida como uno de los principales s�ntomas. Sin embargo, otros signos como n�useas y v�mitos fueron identificados solo por el 10%, y s�ntomas importantes como el dolor de cabeza intenso (5%) y los dolores musculares y articulares (0%), as� como el cansancio extremo (0%) son poco reconocidos, lo que limita una identificaci�n temprana de la enfermedad.
En cuanto a los factores de riesgo, el 55% de los encuestados se�al� la falta de uso de mosquiteros como un elemento clave en la exposici�n al dengue, seguido por un 40% que mencion� Chagas, lo que refleja una posible confusi�n entre enfermedades end�micas transmitidas por vectores. Solo el 5% reconoci� que vivir en zonas tropicales constituye un riesgo, y ning�n encuestado identific� el viajar a zonas end�micas como un factor relevante, lo que sugiere un conocimiento limitado sobre los riesgos geogr�ficos y comportamentales.
Finalmente, en relaci�n con las complicaciones del dengue, el 90% de los encuestados identific� correctamente las hemorragias como una posible consecuencia grave de la enfermedad. Sin embargo, otras complicaciones severas como la insuficiencia renal solo fueron reconocidas por el 10%, mientras que las lesiones hep�ticas y alteraciones card�acas no fueron mencionadas por ning�n participante. Esto podr�a disminuir el sentido de urgencia ante la aparici�n de s�ntomas severos y retrasar la b�squeda de atenci�n m�dica oportuna.
En resumen, aunque se observa una noci�n general sobre el dengue, los resultados reflejan vac�os importantes en el conocimiento de los signos menos comunes, factores de riesgo m�s amplios y complicaciones potenciales. Esto resalta la necesidad de implementar programas educativos y campa�as de prevenci�n m�s eficaces y contextualizados a nivel comunitario.
En el an�lisis del Chi-cuadrado el valor de p < 0.001 indica que hay diferencias altamente significativas en el nivel de conocimiento de los distintos factores e indicadores relacionados con el Dengue. Es decir: La poblaci�n no conoce todos los aspectos por igual: Mientras algunos elementos como fiebre y hemorragias tienen altos niveles de reconocimiento, otros como dolores musculares, viajar a zonas end�micas o lesiones hep�ticas son pr�cticamente desconocidos.
|
Tabla 3. Factores de riesgo asociado a infecci�n de Chagas en una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
|
Chagas |
||
|
Conocimiento |
||
|
Alternativas |
N� |
% |
|
Forma de contagio |
||
|
Picadura de triatoma |
28 |
95% |
|
Comer o Beber alimentos contaminados con heces de triatoma |
2 |
5% |
|
Por transfusi�n sangu�nea de una persona infectada |
0 |
0% |
|
Mujer embarazada infecta al hijo |
0 |
0% |
|
Vio al triatoma los �ltimos 12 meses |
0 |
0% |
|
Signos y s�ntomas |
|
|
|
Fiebre |
28 |
95% |
|
Hinchaz�n de parpado |
2 |
5% |
|
Hinchaz�n de ganglios |
0 |
0% |
|
Dolor abdominal |
0 |
0% |
|
Manchas en la piel |
0 |
0% |
|
Factores de riesgos |
||
|
Vivir en zonas end�micas |
2 |
5% |
|
Presencia de triatominos |
0 |
0% |
|
Casas construidas con materiales precarios |
0 |
0% |
|
Almacenamiento de le�a o escombros |
28 |
95% |
|
Complicaciones |
|
|
|
Cardiopat�a Chag�sica |
2 |
5% |
|
Trastornos digestivos |
28 |
95% |
|
Trastornos neurol�gicos |
0 |
0% |
|
Alteraciones musculares y articulares |
0 |
0% |
|
Fuente: Encuestas de habitantes pertenecientes a una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
Seg�n los datos de la Tabla 3, se observa que un 95% de los encuestados identifica correctamente la picadura del triatoma como la principal forma de contagio de la enfermedad de Chagas. Esto refleja un buen conocimiento de la v�a de transmisi�n vectorial, la cual es ampliamente conocida en las zonas end�micas. Sin embargo, el 5% de los participantes reconocen que comer o beber alimentos contaminados con heces del triatoma puede ser una forma de transmisi�n, mientras que las otras v�as de transmisi�n, como la transmisi�n vertical (madre a hijo) y la transfusi�n sangu�nea (0%), no son reconocidas por la mayor�a de los encuestados. Esto sugiere que el conocimiento sigue siendo limitado, centrado casi exclusivamente en la transmisi�n por el vector, sin considerar otras v�as que tambi�n son relevantes en las �reas end�micas.
En cuanto a los signos y s�ntomas, el 95% de los encuestados mencion� la fiebre como un signo caracter�stico de la enfermedad de Chagas, lo que refleja una comprensi�n b�sica de los s�ntomas m�s comunes. Sin embargo, signos como la hinchaz�n del p�rpado fueron mencionados por solo el 5%, y s�ntomas como la hinchaz�n de ganglios, el dolor abdominal y las manchas en la piel no fueron identificados por los participantes. Esto indica que, aunque algunos s�ntomas son conocidos, hay un desconocimiento general sobre la diversidad de manifestaciones cl�nicas de la enfermedad.
En relaci�n con los factores de riesgo, solo el 5% de los encuestados reconoci� que vivir en zonas end�micas podr�a ser un factor de riesgo, y ninguno mencion� la presencia de triatominos ni la construcci�n de casas con materiales precarios como elementos clave en la transmisi�n del Chagas. Sin embargo, un 95% identific� correctamente que el almacenamiento de le�a o escombros podr�a ser un factor de riesgo, lo que sugiere que, aunque hay un buen reconocimiento de ciertos factores ambientales, el conocimiento sobre otros riesgos, como la presencia de triatominos en los hogares, es limitado.
En cuanto a las complicaciones, el 95% identific� trastornos digestivos como una posible consecuencia del Chagas, mientras que la cardiopat�a chag�sica fue mencionada por solo el 5%. Los trastornos neurol�gicos y las alteraciones musculares y articulares no fueron mencionados, lo que indica una falta de conciencia sobre las complicaciones a largo plazo de la enfermedad.
En resumen, aunque la mayor�a de los encuestados tiene un conocimiento b�sico sobre la transmisi�n y algunos s�ntomas de la enfermedad de Chagas, existe una brecha significativa en el conocimiento sobre las otras v�as de transmisi�n, signos menos comunes, factores de riesgo ambientales y complicaciones graves. Esto resalta la necesidad de reforzar la educaci�n en salud para prevenir la propagaci�n de la enfermedad y mejorar la identificaci�n temprana de sus signos.
|
Tabla 4. Factores de riesgo asociado a infecci�n de Leishmania en una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
|
Leishmania |
||
|
Conocimiento |
||
|
Alternativas |
N� |
% |
|
Forma de contagio |
||
|
Picadura de mosquito flebotom�neos |
30 |
100% |
|
Animales que pueden infectarse |
||
|
Perros |
22 |
75% |
|
Gatos |
6 |
20% |
|
Ratones de monte |
2 |
5% |
|
Comadreja |
0 |
0% |
|
Signos y s�ntomas |
||
|
Fiebre |
30 |
100% |
|
Ulcera que tarda en curar |
0 |
0% |
|
Hinchaz�n de los ojos |
0 |
0% |
|
Ronchas en todo el cuerpo |
0 |
0% |
|
Factores de riesgos |
||
|
Viajar o vivir en zonas end�micas |
0 |
0% |
|
Condiciones de hacinamiento |
2 |
5% |
|
Falta de medidas preventivas |
28 |
95% |
|
Complicaciones |
||
|
Ulcera de la nariz |
21 |
70% |
|
Destruyen los labios |
7 |
25% |
|
Destruyen el paladar |
2 |
5% |
|
Fuente: Encuestas de habitantes pertenecientes a una parroquia rural del cant�n Jipijapa |
||
De los resultados presentados en la Tabla 4, se evidencia que un 95% de los encuestados reconoce correctamente la picadura del triatoma como la principal forma de contagio de la enfermedad de Chagas. Este alto porcentaje refleja un buen nivel de conocimiento en cuanto al mecanismo vectorial de transmisi�n. Sin embargo, persiste un vac�o importante en el reconocimiento de otras v�as, ya que solo el 5% identifica la transmisi�n oral a trav�s de alimentos contaminados, mientras que ning�n encuestado menciona la transmisi�n por transfusi�n sangu�nea ni de madre a hijo, lo que sugiere un conocimiento limitado del espectro completo de formas de contagio.
En cuanto a los s�ntomas, la gran mayor�a (95%) asocia la enfermedad con fiebre, un signo com�n pero inespec�fico. Solo el 5% identifica la hinchaz�n del p�rpado, un s�ntoma caracter�stico en la fase aguda, mientras que otros signos relevantes como ganglios inflamados, dolor abdominal o manchas en la piel no son reconocidos por ning�n participante. Este patr�n sugiere una percepci�n reducida y poco detallada del cuadro cl�nico que puede dificultar una detecci�n oportuna.
Con respecto a los factores de riesgo ambientales, el 95% de los encuestados identifica correctamente el almacenamiento de le�a y escombros como una condici�n propicia para la presencia del vector, lo cual denota una conciencia acertada sobre el entorno inmediato. Sin embargo, s�lo el 5% relaciona la enfermedad con vivir en zonas end�micas, y ning�n encuestado menciona la presencia de triatominos ni las viviendas construidas con materiales precarios, lo cual limita la comprensi�n de los elementos estructurales y geogr�ficos que facilitan la transmisi�n.
En lo referente a las complicaciones de la enfermedad, se observa que el 95% reconoce los trastornos digestivos como una consecuencia grave del Chagas, mientras que solo el 5% identifica la cardiopat�a chag�sica, considerada una de las principales secuelas incapacitantes en la fase cr�nica. No se menciona ninguna otra complicaci�n, como los trastornos neurol�gicos o musculares, lo que evidencia una falta de informaci�n sobre el impacto multisist�mico que puede tener la enfermedad a largo plazo.
En resumen, si bien la poblaci�n muestra un buen nivel de conocimiento sobre el vector y ciertos s�ntomas generales, el an�lisis revela importantes lagunas en la comprensi�n de las formas de contagio no vectoriales, s�ntomas espec�ficos, determinantes estructurales y complicaciones sist�micas de la enfermedad. Esto refuerza la necesidad de fortalecer los procesos de educaci�n comunitaria con un enfoque integral, que no solo informe sobre el vector, sino tambi�n sobre los aspectos cl�nicos, sociales y preventivos asociados a la enfermedad de Chagas.
La prueba de Chi-cuadrado aplicada para comparar el conocimiento de la fiebre como s�ntoma entre las enfermedades Dengue, Leishmania y Chagas arroj� un valor de χ� = 7.93 con 2 grados de libertad y un valor de p = 0.0189. Este resultado indica que existen diferencias estad�sticamente significativas en el nivel de conocimiento de la fiebre como s�ntoma entre las tres enfermedades evaluadas. En otras palabras, el reconocimiento de este signo cl�nico no es homog�neo entre las enfermedades, lo que sugiere posibles brechas de informaci�n o percepci�n en la comunidad respecto a las distintas infecciones transmitidas por vectores.
Relaciones de los factores socioculturales y demogr�ficos con las infecciones identificadas en una parroquia rural del cant�n Jipijapa
La comunidad encuestada est� compuesta mayoritariamente por adultos entre 40 y 59 a�os (45%) y adultos j�venes entre 18 y 39 a�os (35%), muchos de ellos jefes de hogar (50%) o c�nyuges (35%). Esta distribuci�n muestra que la muestra representa en buena medida a personas que asumen decisiones en el n�cleo familiar, especialmente en temas relacionados con salud y prevenci�n.
Pese a tratarse de una poblaci�n funcionalmente activa, se evidencia un bajo nivel educativo formal: el 55% posee �nicamente educaci�n b�sica y el 40% ha cursado secundaria, mientras que apenas el 5% ha accedido a estudios superiores. No se reportaron casos con formaci�n de cuarto nivel, lo que indica una limitaci�n en el acceso a educaci�n avanzada.
Desde una perspectiva epidemiol�gica, esta baja escolaridad puede estar influyendo negativamente en los niveles de conocimiento t�cnico y preventivo sobre enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en el caso del dengue, aunque el 60% de los encuestados identifica correctamente la picadura del mosquito como forma principal de contagio, persisten limitaciones en el reconocimiento de factores ambientales de riesgo: solo el 5% menciona vivir en zonas tropicales como un riesgo, a pesar de encontrarse en un �rea end�mica.
Adem�s, en el caso de Chagas, aunque el 95% identifica correctamente la picadura del triatoma, hay un desconocimiento total de otras formas relevantes de transmisi�n, como la transfusi�n sangu�nea o la transmisi�n vertical (madre a hijo), reconocidas por el 0% de los encuestados. Solo el 5% menciona la transmisi�n oral a trav�s de alimentos contaminados, lo que indica una visi�n limitada del panorama epidemiol�gico de la enfermedad.
Respecto a los signos y s�ntomas, aunque el 85% asocia la fiebre con el dengue y el 95% la asocia con Chagas, s�ntomas importantes como n�useas, dolores musculares, articulares o cansancio extremo tienen un nivel de reconocimiento muy bajo o nulo (≤10%), dificultando la identificaci�n temprana de casos y la b�squeda oportuna de atenci�n m�dica. En Chagas, signos cl�nicos relevantes como hinchaz�n de p�rpado, dolor abdominal o manchas en la piel son pr�cticamente desconocidos.
En cuanto a las complicaciones, el 90% reconoce que el dengue puede provocar hemorragias, pero otras consecuencias como la insuficiencia renal solo son reconocidas por el 10%, y lesiones hep�ticas o card�acas no se mencionan. Para el Chagas, el 95% menciona trastornos digestivos, pero solo el 5% identifica la cardiopat�a chag�sica, una complicaci�n altamente prevalente, mientras que otras, como los trastornos neurol�gicos o musculares, son completamente desconocidas.
Econ�micamente, el 95% de los encuestados trabaja de forma independiente, sin respaldo del sector formal, lo que implica inestabilidad laboral, escaso acceso a servicios de salud y una limitada disponibilidad de tiempo para actividades comunitarias de prevenci�n o control vectorial. Este modelo de subsistencia diaria limita la participaci�n en programas de vigilancia epidemiol�gica y perpet�a un ciclo de exposici�n, desinformaci�n y riesgo sanitario continuo.
Las condiciones de vida tambi�n influyen en los factores ambientales de riesgo: por ejemplo, el 95% reconoce el almacenamiento de le�a o escombros como una condici�n favorable para el vector del Chagas, pero ninguno menciona la precariedad de la vivienda o la presencia de triatominos, elementos igualmente importantes en la cadena de transmisi�n.
Finalmente, este bajo nivel de conocimiento integral puede estar asociado no solo al nivel educativo limitado, sino tambi�n a la ausencia de campa�as sostenidas de informaci�n en zonas rurales, donde la comunicaci�n de riesgo es escasa y muchas veces no est� adaptada al contexto cultural o nivel de comprensi�n de la poblaci�n. Las condiciones sociodemogr�ficas y laborales dificultan, adem�s, la implementaci�n de pr�cticas preventivas sostenidas, como el uso diario de mosquiteros, la eliminaci�n de criaderos o la participaci�n activa en campa�as de fumigaci�n y educaci�n comunitaria.
Discusi�n
Los resultados evidencian un conocimiento parcial pero centrado en la v�a vectorial sobre la enfermedad de Chagas en la poblaci�n encuestada en una parroquia rural del cant�n Jipijapa. Un 95% de los participantes identific� correctamente la picadura del triatoma como forma principal de contagio, lo que demuestra una fuerte asociaci�n entre la enfermedad y el vector. No obstante, el desconocimiento sobre otras v�as de transmisi�n, como la transfusi�n sangu�nea, la transmisi�n cong�nita (madre a hijo) y la transmisi�n oral a trav�s de alimentos contaminados, es total o extremadamente bajo (0% y solo un 5% en el caso de los alimentos). Este hallazgo coincide con estudios previos que reportan un conocimiento limitado y fragmentado en comunidades rurales end�micas, donde la identificaci�n del vector es alta, pero la comprensi�n de otras formas de contagio sigue siendo baja (Hern�ndez, 2017).
El reconocimiento de s�ntomas tambi�n refleja un patr�n similar. La fiebre fue identificada por el 95% de los encuestados como s�ntoma de la enfermedad, lo que se alinea con lo encontrado por Ram�rez-L�pez et al. (2022) en zonas rurales de Ecuador y Colombia, donde la fiebre es el s�ntoma m�s com�nmente mencionado. Sin embargo, s�ntomas m�s espec�ficos y cl�nicamente importantes, como la hinchaz�n del p�rpado (5%) o hinchaz�n de ganglios, dolor abdominal y manchas en la piel (0%), fueron pr�cticamente desconocidos. Este conocimiento parcial puede dificultar la detecci�n temprana de casos y agravar los retrasos en el diagn�stico, tal como lo advierten Sanmartino y Crocco (2020) en estudios similares en comunidades rurales argentinas.
En consonancia con lo hallado por Pin et al. (2025), la baja identificaci�n de complicaciones como la cardiopat�a chag�sica (5%) constituye un hallazgo preocupante. A pesar de que el 95% reconoci� los trastornos digestivos como complicaci�n, la falta de reconocimiento de afectaciones card�acas o neurol�gicas reduce la percepci�n de gravedad de la enfermedad. Cabrera et al. (2020) destacan que esta falta de conciencia sobre las secuelas cr�nicas de la enfermedad limita la adopci�n de medidas preventivas, y puede aumentar la carga de morbilidad y mortalidad en poblaciones vulnerables.
Aunque no se especificaron en las tablas actuales los datos exactos sobre disposici�n a realizarse an�lisis o pruebas, los hallazgos anteriores sobre bajo acceso a servicios formales y baja priorizaci�n de enfermedades end�micas, permiten suponer que la actitud hacia el diagn�stico preventivo podr�a estar limitada. Estudios en Bolivia han mostrado tasas de disposici�n superiores al 80%, significativamente mayores que lo observado previamente en esta comunidad. Esta diferencia podr�a estar estrechamente relacionada con factores educativos, econ�micos y de acceso a servicios de salud en contextos rurales como en una parroquia rural del cant�n Jipijapa.
La identificaci�n del almacenamiento de le�a o escombros como factor de riesgo fue elevada (95%), reflejando cierta conciencia sobre condiciones ambientales propicias para el vector. Sin embargo, otros elementos cr�ticos, como viviendas construidas con materiales precarios o la presencia de triatominos, no fueron mencionados en absoluto (0%), lo que refleja una visi�n limitada del riesgo ambiental. Este patr�n coincide con lo reportado por Cabrera et al. (2020), quienes destacan que el desconocimiento de los factores estructurales del h�bitat del vector compromete la efectividad de las acciones comunitarias.
Estos hallazgos refuerzan la necesidad urgente de implementar programas educativos integrales, que no se limiten a difundir datos generales, sino que promuevan actitudes positivas y pr�cticas concretas en relaci�n con la prevenci�n, el diagn�stico y el autocuidado. La literatura cient�fica enfatiza que la combinaci�n de conocimientos adecuados, actitudes favorables y pr�cticas preventivas sostenidas es fundamental para controlar la transmisi�n del Chagas y reducir las complicaciones asociadas en poblaciones vulnerables y de dif�cil acceso.
Conclusiones
La comunidad est� compuesta principalmente por adultos en edad productiva, con predominancia de jefes de hogar y c�nyuges como encuestados. Sin embargo, el bajo nivel educativo (mayor�a con educaci�n b�sica o secundaria y ausencia de posgrado) y la alta dependencia del trabajo independiente reflejan condiciones de vulnerabilidad social y econ�mica, que pueden limitar el acceso a servicios de salud y la participaci�n en actividades preventivas. Los encuestados presentan un conocimiento b�sico sobre las formas de transmisi�n de enfermedades como dengue, Chagas y leishmaniasis, identificando principalmente la v�a vectorial (picadura de insectos). Sin embargo, existe un desconocimiento significativo de otras formas de contagio y de los factores ambientales y sociales que favorecen la propagaci�n de estas enfermedades.
Aunque la fiebre es reconocida como s�ntoma principal en las tres enfermedades, otros signos y complicaciones graves son poco identificados. Esto puede retrasar la b�squeda de atenci�n m�dica y dificultar el diagn�stico temprano, incrementando el riesgo de complicaciones y secuelas. Pese a vivir en una zona end�mica, la poblaci�n subestima factores de riesgo clave como el agua estancada, el hacinamiento o la exposici�n laboral al monte. La falta de interiorizaci�n de estos riesgos limita la adopci�n de medidas efectivas de prevenci�n y control vectorial.
Las condiciones demogr�ficas y socioculturales, sumadas al bajo nivel educativo y la inestabilidad econ�mica, dificultan la implementaci�n de estrategias de prevenci�n y promoci�n de la salud. Es fundamental fortalecer la educaci�n sanitaria, adaptar las campa�as a la realidad local y promover la participaci�n comunitaria para mejorar el control de enfermedades infecciosas en este contexto rural.
Referencias
1. Albarrac�n-Veizaga, H., et al. (2019). Actitudes y pr�cticas frente a la enfermedad de Chagas en comunidades rurales de Bolivia. Revista Panamericana de Salud P�blica, 43, e23. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.23
2. Azua-Men�ndez, M. del J., Arteaga-Zambrano, A. S., & Jaramillo-Cove�a, A. S. (2023). Determinantes sociales de salud en adultos de la parroquia la Uni�n del cant�n Jipijapa. Revista Multidisciplinaria Arbit, 7(4).
3. Cabrera, M., et al. (2020). Fiabilidad y validaci�n del instrumento de conocimientos, actitudes y pr�cticas frente a la enfermedad de Chagas. Revista Cubana de Salud P�blica, 46(2), e12239.
4. Chong Delgado I, Marcillo Alc�var M, Delgado Sol�s HP, Ponce Sornoza CA. (2021) Informe Sociodemogr�fico para prevenci�n enfermedades infecciosas en mujeres de edad f�rtil en la� parroquia Pedro Pablo G�mez del Cant�n Jipijapa. Polo del Conocimiento.
5. De La Guardia, M., & Ruvalcaba, J. (2020). La salud y sus determinantes, promoci�n de la salud y educaci�n sanitaria. Journal of Negative and No Positive Results, 5(1). SciELO.
6. Dias, J. C. P., et al. (2016). Epidemiology and control of Chagas disease in Brazil: a review. Mem�rias do Instituto Oswaldo Cruz, 111(10), 653�660. https://doi.org/10.1590/0074-02760160241
7. Hern�ndez Rosero, J. P. (2017). Estrategias de prevenci�n para disminuir la incidencia de enfermedad de Chagas en el Centro de Salud San Lorenzo (Bachelor's thesis).
8. Hidalgo-Balsera, A., Gonz�lez-Garc�a, M., Gonz�lez-Rodr�guez, S., & Bordallo-Landa, J. (2022). En torno al concepto de salud y enfermedad. Un di�logo entre la medicina, la literatura y la filosof�a. Revista de Medicina y Cine, 18(4). SciELO.
9. Investigadores Latinoamericana, R. (2024). Libro de resumenes V� Congreso Cient�fico REDILAT. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 1(1).
10. Llerena Morales, G., & Mayorga Valle, F. (2022). El proceso salud-enfermedad y la formaci�n de profesionales en atenci�n primaria de salud. Revista Ecuatoriana de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n en Salud P�blica, 6(1).
11. Losa, J. (2021). Enfermedades infecciosas emergentes: una realidad asistencial. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 44(2). SciELO.
12. Mamelund, S., Shelley-Egan, C., & Rogeberg, O. (2021). The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 16(9).
13. Ministerio de Salud P�blica. (2024, 16 de marzo). Ecuador registra un aumento significativo de dengue. Recuperado de https://www.salud.gob.ec/ecuador-registra-un-aumento-significativo-de-dengue/
14. Pin, V. E. P., Reyes, Y. S. P., Veliz, G. V., & Chiriboga, M. E. V. (2021). Determinantes sociodemogr�ficos y ambientales en la prevalencia del dengue en la zona urbana de Jipijapa. Revista Cient�fica Hig�a de la Salud, 4(1).
15. Pin, J. A. B., Ponce, N. R. P., & Pino, E. J. A. (2025). Influencia de los factores demogr�ficos y socio econ�micos de enfermedades infecciosas de la parroquia La Am�rica del cant�n Jipijapa. Polo del Conocimiento, 10(3), 2265-2283.
16. Poblete, R., & Sottovia Flores, L. (2020). Sistematizaci�n Proyecto FONIS SA18I0119: programa piloto de monitoreo de arbovirus en mosquitos vectores y posibles reservorios, en beneficio de la Salud P�blica de Isla de Pascua.
17. Ponce, R. W. M., & S�nchez, M. M. P. (2024). Conocimientos, actitudes y pr�cticas sobre enfermedad de Chagas en una poblaci�n rural ecuatoriana. Revista Cient�fica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS, 6(3), 285-299.
18. Ram�rez-L�pez, L. X., Monroy-D�az, �. L., Rodr�guez, S. P., Bonilla-Ar�valo, D. G., & Suesc�n-Carrero, S. H. (2023). Conocimientos, actitudes y pr�cticas sobre la enfermedad de Chagas en una zona end�mica de Boyac�, Colombia. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 55.
19. Suecun Carrero, S. H., Monroy D�az, A. L., Sandoval Cuellar, C., & Ram�rez L�pez, L. X. (2020). Fiabilidad y validaci�n del instrumento de conocimientos, actitudes y pr�cticas en la enfermedad de Chagas. Revista cubana de medicina tropical, 72(2).
20. Sanmartino, M., & Crocco, L. (2000). Conocimientos sobre la enfermedad de Chagas y factores de riesgo en comunidades epidemiol�gicamente diferentes de Argentina. Revista Panamericana de Salud P�blica, 7, 173-178.
21. Vergara Esquivel, L. M. (2022). Saberes, actitudes y pr�cticas de los ind�genas de un resguardo del departamento de C�rdoba para la prevenci�n y control del dengue, 2021.
� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento
Revista Científico-Académica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo
Manta - Ecuador
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabí - Ecuador.
Código Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com
URL: https://www.polodelconocimiento.com/